«Onitsha», de J.M.G. Le Clézio

JOSÉ LUIS MUÑOZ
El francés Jean Marie Gustave Le Clézio (Niza, 1940) ganó del Premio Nobel de Literatura en 2008 por una obra original, ambiciosa y rompedora. Le Clézio es uno de los novelistas franceses más celebrados y leídos en su país, con una carrera literaria que se inició con El atestado. Apartado de los cenáculos literarios e intelectuales, pasó años de su vida viajando por Asia y América hasta recalar en 1977 en México, donde vivió hasta 1992, año en que se traslada a Alburquerque, Nuevo México. Pero Le Clézio, como lo fueron Karem Blixen o Henning Mankell, es un apasionado del continente africano, porque allí está la raíz de la humanidad, y en Onitsha nos ofrece una mirada apasionada de esta cultura. Esta novela breve, además de ser un prodigio estilístico a base de depurar el lenguaje, sencillo, y servirse de un fraseado corto de ritmo musical — Como si fuera hija del río, con su color agua profunda, su cuerpo terso, sus senos, su rostro de ojos de egipcia — es un relato que se inscribe en la mejor tradición de la novela de viajes y aventuras sin cerrar los ojos a los asuntos sociales.

El argumento de la novela tiene mucho que ver con la iniciación de su personaje central, Fintan. Veinte años después, el ya profesor en Bristol comprenderá que todo lo que vivió y vio en África lo marcó para siempre, como a la escritora de Memorias de África. Su aventura vital empieza en 1948, cuando Fintan Allen, un crío 12 años, sube con su madre italiana Maou — Maou piensa: ¿traemos hijos al mundo para que nos cierren los ojos?— a bordo de un buque que zarpa del suroeste de Francia con destino a Onitsha, a orillas del río Níger, para encontrarse con Geoffroy Allen, un padre al que no conoce, un inglés que trabaja para la compañía comercial United África y que partió a Onitsha movido por sus fantasiosos deseos de recorrer Egipto y Sudán para buscar las huellas de Meroe, el último Reino del Nilo. En esa estancia en una África luminosa, el niño Fintan se interrelaciona con una serie de personajes africanos, Okawho, Oya o Sabine Rodes, con los que se siente más a gusto que entre los blancos que componen la colonia francesa.

Le Clézio abunda en su novela en las descripciones físicas —Su cuerpo era inmenso y blanco, delgado, con las costillas marcadas, las negras matas de las axilas, los oscuros botones de los senos, el triángulo del pubis— y paisajísticas detalladas, tanto que pueden oírse, olerse: Y ahí estaban el mar, tan denso, los estuarios cenagosos que enturbiaban el azul profundo y la costa de África, tan cercana a veces que se distinguían las casas blancas en medio de los árboles y se oía el bramido de los arrecifes. La Madre Naturaleza es un personaje más de esta novela panteísta.

La mirada de Le Clézio, que siempre es la de un europeo extasiado por la belleza del continente africano, no oculta la pobreza y miseria que percibe, aunque la dignifica —Olor a mujeres y niños harapientos. La ciudad estaba poseída por este olor—, porque rebusca y encuentra la belleza en lo más humilde, que expresa a través de su prosa poética: La playa se dio ante ellos, deslumbrante de blancura con largas olas que iban a dar una tras otra a una alfombra de espuma.

En mi opinión, Le Clézio en esta novela se desenvuelve más como un prosista excepcional—Las nubes surgían de la oscura tierra, cargadas de arena e insectos —que como narrador al uso porque la acción deja paso a la descripción, a las sensaciones: En solo un instante, los hombres irían a coger sus martillitos puntiagudos y las cuadernas de hierro, los cuarteles de las escotillas eternamente oxidados empezarían a resonar como si el buque fuera un gigantesco tambor, un gigantesco cuerpo palpitando al son de los desordenados latidos de su corazón múltiple.

La mirada de ese niño, Fintan, el punto de vista narrativo, fascinado por esa naturaleza salvaje de la que extrae toda su belleza, conduce al lector por un mundo mágico y fascinante: Al abrigo de la veranda, miraba la oscura cortina que remontaba el río, igual que una nube, y el fulgor de los relámpagos ya no iluminaba ni las orillas ni las islas. Todo quedaba a merced del agua del cielo, del agua del río, todo quedaba anegado, diluido.
 Su observación de la realidad africana, de su exotismo primitivo, es casi cinematográfica en como describe la cotidianidad de esas comunidades primitivas: Las mujeres se metían en el agua, soltándose la ropa, se sentaban y departían con el agua del río fluyendo alrededor. Después volvían a ayudarse los vestidos por la cintura y lavaban la colada, golpeándola encima de las rocas planas. La de Le Clézio es una prosa que ahonda sus raíces en la tierra, telúrica: Los termiteros estaban construidos como chimeneas bien erguidas al cielo, algunos más altos que el propio Fintan en el centro de un espacio de tierra pelada y resquebrajada por el sol.
Su observación de la realidad africana, de su exotismo primitivo, es casi cinematográfica en como describe la cotidianidad de esas comunidades primitivas: Las mujeres se metían en el agua, soltándose la ropa, se sentaban y departían con el agua del río fluyendo alrededor. Después volvían a ayudarse los vestidos por la cintura y lavaban la colada, golpeándola encima de las rocas planas. La de Le Clézio es una prosa que ahonda sus raíces en la tierra, telúrica: Los termiteros estaban construidos como chimeneas bien erguidas al cielo, algunos más altos que el propio Fintan en el centro de un espacio de tierra pelada y resquebrajada por el sol.

El Nobel francés desmonta esa imagen mítica y glamurosa de los occidentales en África, hija de Memorias de África, cuando habla de la decepción de esa madre italiana ante ese continente mítico que no encuentra: Maou había soñado un África de excursiones a caballo en la sabana, raucos rugidos de fieras en la noche, profundas espesuras infestadas de tornasoladas flores venenosas, senderos de acceso a los secretos.
 La iniciación vital de Fintan pasa también por su iniciación sexual: Un día, mientras orinaban juntos de las altas hierbas, Fintan le vio el sexo a Bony, largo y coronado por una cabeza tan roja como una herida. Era la primera vez que veía un sexo circunciso. Unos niños que observan sin ser descubiertos, extasiados, el cuerpo bello y sensual de una mujer desnuda: Ahí, en medio del agua, Oya no daba la impresión de ser la loca a la que tiraban pipos los niños. Era guapa, su cuerpo brillaba a la luz, sus senos eran voluminosos, como los de una auténtica mujer. Volvía hacia ellos su rostro liso de ojos alargados. Puede que supiera que estaban allí escondidos entre las cañas. Era la diosa negra que cruzó el desierto, la que reinaba en el río.
La iniciación vital de Fintan pasa también por su iniciación sexual: Un día, mientras orinaban juntos de las altas hierbas, Fintan le vio el sexo a Bony, largo y coronado por una cabeza tan roja como una herida. Era la primera vez que veía un sexo circunciso. Unos niños que observan sin ser descubiertos, extasiados, el cuerpo bello y sensual de una mujer desnuda: Ahí, en medio del agua, Oya no daba la impresión de ser la loca a la que tiraban pipos los niños. Era guapa, su cuerpo brillaba a la luz, sus senos eran voluminosos, como los de una auténtica mujer. Volvía hacia ellos su rostro liso de ojos alargados. Puede que supiera que estaban allí escondidos entre las cañas. Era la diosa negra que cruzó el desierto, la que reinaba en el río.
Y el río como elemento fundamental y vertebrador del territorio, lejos del matiz siniestro del Congo de El corazón de las tinieblas, la avenida natural de esos paisajes primigenios, su carretera antes de que llegara la civilización y lo pervirtiera todo con sus trazados de asfalto: El río más abajo se hacía tan vasto como el mar. Al acercarse la canoa, las zaidas levantaban vuelo a ras de las metálica y sombría agua e iban a posarse algo más allá, donde los cañaverales. Se cruzaban con otras barcas cargadas de ñames, llantén, tan repletas que parecían a punto de irse a pique, y que los hombres se achicaban sin descanso.
 En África, la madre naturaleza es un personaje más, la novela de Le Clézio es un canto panteísta: Empezaba la estación de las lluvias. El gran río tenía un color plomizo bajo las nubes. El viento pegaba con violencia las copas de los árboles. Sus personajes africanos, lejos de la brutalidad con que son presentados cuando estallan esas guerras intestinas azuzadas por Occidente, son luminosos, destilan dulzura, quedan muy lejos de ese África terrible que sobrevuela en los noticiarios, porque Le Clézio opta por huir del estereotipo tremendista y muestra la cara amable del continente: Oya tenía un modo particular de reír sin ruido con la boca, dejando al descubierto sus blanquísimos dientes y los ojos contraídos como dos ranuras, o bien cuando estaba triste se le empapaban los ojos se ovillaba inclinando la cabeza con las manos en la nuca. La alegría por vivir, algo que se ha perdido por completo en Occidente.
En África, la madre naturaleza es un personaje más, la novela de Le Clézio es un canto panteísta: Empezaba la estación de las lluvias. El gran río tenía un color plomizo bajo las nubes. El viento pegaba con violencia las copas de los árboles. Sus personajes africanos, lejos de la brutalidad con que son presentados cuando estallan esas guerras intestinas azuzadas por Occidente, son luminosos, destilan dulzura, quedan muy lejos de ese África terrible que sobrevuela en los noticiarios, porque Le Clézio opta por huir del estereotipo tremendista y muestra la cara amable del continente: Oya tenía un modo particular de reír sin ruido con la boca, dejando al descubierto sus blanquísimos dientes y los ojos contraídos como dos ranuras, o bien cuando estaba triste se le empapaban los ojos se ovillaba inclinando la cabeza con las manos en la nuca. La alegría por vivir, algo que se ha perdido por completo en Occidente.
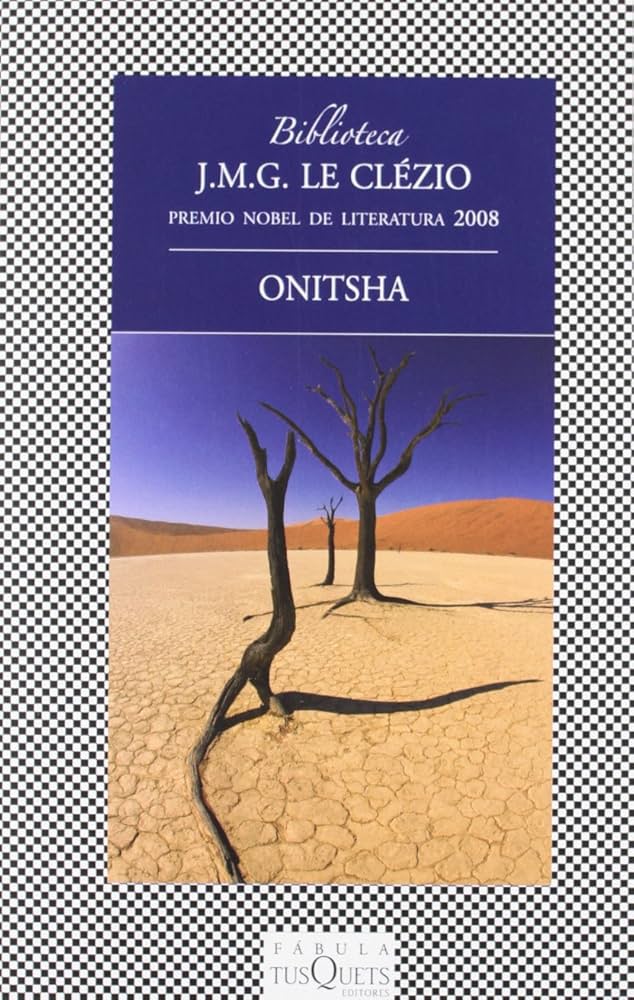 Le Clézio, como Paul Bowles, Jane Bowles o Karem Blixem, es viajero, no turista, e intenta ahondar en el corazón de África en una obra que deja a un lado la narración convencional para subyugar con una prosa exquisita dirigida a los sentidos que se adentra en el paisaje y el paisanaje. Pura belleza literaria para degustadores con paladar exquisito.
Le Clézio, como Paul Bowles, Jane Bowles o Karem Blixem, es viajero, no turista, e intenta ahondar en el corazón de África en una obra que deja a un lado la narración convencional para subyugar con una prosa exquisita dirigida a los sentidos que se adentra en el paisaje y el paisanaje. Pura belleza literaria para degustadores con paladar exquisito.








