«Una noche en el paraíso», de Lucia Berlin

JOSÉ LUIS MUÑOZ
A veces hay que morir para ser reconocido. Que se lo digan a John Kennedy Toole. Que se lo digan a Lucía Berlín (June, 1936) de la que todo el mundo habla ahora, después de muerta, y casi nadie cuando vivía, y escribía, y eso que publicó sus primeros relatos a los 24 años en The Atlantic Monthly. Hay vidas que son literarias, o cinematográficas, que merecen ser contadas, y otras aburridas, anodinas, tan interesantes como la de una mosca. La de Lucia Berlin fue tan intensa e interesante que casi todas sus narraciones, por no decir todas, son autobiográficas, como las de la premio Nobel francesa Annie Ernaux. Literaturizar tu propia vida no es nuevo en el mundo literario. Suele decirse, y se acierta, que los escritores están muy presentes en las novelas que escriben, que asumen muchos de los tics y experiencias de sus personajes porque son propios, que ficción y realidad se imbrican en un totum revoluton.

La vida de esta escritora que nació en Alaska es de película. Vivió en Idaho, Kentucky y Montana en su infancia, en Santiago de Chile en adolescencia y viajó a Perú —En Lima, los suburbios eran tan inmundos y desolados como en Santiago. Kilómetros y kilómetros de chabolas hechas con cartones y bidones metálicos. Tejados de latas aplastadas—, y de adulta en Nueva York, pero pasó buena parte de 1991 y 1992 en Ciudad de México, donde su hermana estaba muriendo de cáncer y conoció a Ramón J Sender —Años atrás, había parquímetros en México, pero nadie recolectaba el dinero ni respetaba las multas. La gente usaba fichas o sencillamente rompía las máquinas igual que hacían con las cabinas telefónicas—y en California. Probó fortuna con el matrimonio tres veces y fracasó las tres. Toda su vida fue una adicta al alcohol —Vamos a ver, yo bebo. Jack Daniels es mi amigo—, y eso se refleja en sus relatos. Para mantener a sus cuatro hijos tuvo que trabajar de enfermera, telefonista, limpiadora, profesora de escritura en distintas universidades y en una cárcel. Sus historias nacen de sus recuerdos, y por esa razón son tan creíbles, tan familiares, tan asumibles por el lector.

Su trayectoria literaria se traduce a seis libros de cuentos. Por su naturalismo en la forma de narrar se la ha comparado con Raymond Carver, Charles Bukowski o Hubert J. Selby. Es una escritora de paisajes sureños, los de Faulkner, Steinbeck o Cadwell. Lucia Berlin narra la parte oscura de la sociedad norteamericana, porque ella misma es oscuridad. Sus relatos, que aparentemente narran acciones anodinas, fiestas de cumpleaños, charlas de mujeres, labores en el campo, labores domésticas, encierran siempre un drama soterrado porque así fue su vida. Suele decirse que la gente feliz no escribe, que el artista, en general, es alguien en conflicto con la sociedad y consigo mismo y por eso siente la necesidad de crear. Lucia Berlin es un ejemplo de ello.

Encontrará el lector que se adentre en Una noche en el paraíso, título irónico — Es duro esto de vivir en el paraíso— descripciones físicas hilarantes —Mi pelo rubio y rizado abultaba el doble que mi cabeza. Parecía un rastrojo rodante amarillo—, sabores de infancia —Las natillas se deshicieron en mi boca como una hostia consagrada —, una infancia que tiene una presencia mágica en sus relatos: Llevábamos un verano tan caluroso y largo, con todos los días idénticos, que no recordábamos las tormentas del año anterior. Volvimos a pedirle al tío John que friera un huevo en la acera. Así que, al menos de eso nos acordábamos. Refleja la sunción infantil de la muerte cuando unos niños deben de dar sepultura a su mascota: Maya se sentó en la hamaca con los niños consolándolos. Nunca habían visto la muerte, estaban apenados, fascinados. Cavó una tumba junto al pozo ciego, envolvió al cachorro en una toalla vieja, dejó que Sammy y Max lo enterraran.

Hay una desmitificación de la vida rural cuando el campo se convierte en medio de subsistencia y deja de ser paisaje: Había una hectárea y media de tierra abandonada. Veinte manzanos a punto de florecer. Tallos de maíz secos, un arado manual herrumbroso. Un cuitlacoche de pico curvo descansaba bajo un álamo pelado junto a la bomba roja. El agua salió a borbotones de la bomba cuando Paul probó la manivela. Lucia Berlin pasó buena parte de su vida en el campo, trabajando. La escritora es una extraordinaria descriptora de ambientes campestres en donde reina una cierta disfuncionalidad introducida por el hombre, los cristales rotos en esta parcela: Entre las plantas, por toda la parcela, había vidrios rotos que el sol teñía de diferentes tonos de morado. A esa hora del día, al atardecer, los rayos cayeron oblicuos en el solar y la luz parecía venir desde abajo, desde el interior de las flores de los cristales de amatista. Vivir en el campo tenía algunas servidumbres poco agradables: Maya chilló aterrorizada, los niños se despertaron, se asustaron también al ver tantos ratones dando tumbos por la cocina como pequeños juguetes de cuerda borrachos.

El amor y el sexo —Cada noche la sorprendía cuando le hacía el amor. Era tierno, juguetón y apasionado. La besaba por todas partes, los ojos, los pechos, los dedos de los pies. Ella adoraba sus manos fuertes abarcando sus pechos y cómo la hacía correrse con la lengua. Adoraba la desnudez de sus ojos castaños mientras la penetraba—ocupan su lugar privilegiado en los relatos contenido en Una noche en el paraíso. Las insinuaciones eróticas: John no apartaba los ojos de sus bonitos pechos sin sujetador. Maggie deseó que no hubiera tanta comida y bebida y esplendidez general. Linda, radiante, se había apalancado entre dos artistas con el albornoz abierto revelando unos muslos rubenescos. Un erotismo que puede estar en una partida de billar: Me derrito con una apertura perfecta en una mesa de billar, un tiro seco en la banda, seguido por tres o cuatro deslices silenciosos y chasquidos consecutivos. Los roces de la tiza acariciando el talco. El billar es erótico, lo mires por donde lo mires, normalmente a la luz tenue palpitante de una rockola.
 La familia, para Lucia Berlin, está muy lejos de ser un oasis de paz: Vi que me quedaría en el Banco Nacional de Alburquerque y que Bernie conseguiría su doctorado y seguiría pintando cuadros malos y haciendo alfarería. Y le darían la titularidad. Tendríamos dos hijas y una sería dentista y la otra adicta a la cocaína. Retrata, reivindicando un incipiente feminismo, el machismo imperante en la sociedad: Durante la cena y después con el café o el vino, eran los dos hombres quienes hablaban de poesía, jazz y pintura. Las mujeres recogían la mesa, lavaban los platos, acostaban a los niños, escuchaban a sus maridos.
La familia, para Lucia Berlin, está muy lejos de ser un oasis de paz: Vi que me quedaría en el Banco Nacional de Alburquerque y que Bernie conseguiría su doctorado y seguiría pintando cuadros malos y haciendo alfarería. Y le darían la titularidad. Tendríamos dos hijas y una sería dentista y la otra adicta a la cocaína. Retrata, reivindicando un incipiente feminismo, el machismo imperante en la sociedad: Durante la cena y después con el café o el vino, eran los dos hombres quienes hablaban de poesía, jazz y pintura. Las mujeres recogían la mesa, lavaban los platos, acostaban a los niños, escuchaban a sus maridos.

Mención aparte merecen los fragmentos del largo relato que da nombre al conjunto, ambientado en Acapulco, durante el rodaje de una película mítica —La mayoría de los huéspedes del hotel eran periodistas o parte del elenco y el equipo de rodaje de “La noche de la iguana”—, los deslices etílicos de su director, bien acreditados — Socorro hizo que su hermana trajera raicilla de las montañas de Chacala, mezcal casero para el señor Huston. Hernán lo guardaba en un tarro enorme de mayonesa debajo de la barra, intentaba espaciar los tragos y rebajarlos siempre que podía sin que el señor Huston se diera cuenta—, el encuentro con Liz Taylor (se dio cuenta que ella, Lucia Berlin, era una versión hasta mejorada de la actriz de los ojos violetas) y Richard Burton —El señor Huston volvió adentro y se sentó en su amplio reservado. Llegaron Richard y Liz. Allá donde iban era como si alguien lanzara una granada por la ventana, estallaban los flashes, la gente gemía y chillaba, gritaba Aaah, aaah, rascaba en el suelo y se caían. Las copas se hacían añicos. Correteos de aquí para allá—y la exultante belleza de Ava Gardner: Ahí mismo, delante de Dios y de todo el mundo, Ava Gardner deja caer el vestido y se echa en el diván desnuda. Señor. ¡Ayúdame, amigo mío! ¡Qué escultura de mujer! Del color del flan de caramelo de los pies a la cabeza. Sus pechos son el cielo y la tierra.
 Hay relatos que son puro género negro, llenos de sórdida violencia: Maya olió su sudor y su colonia, no habló ni pensó, lo apuñaló en el estómago con el cuchillo. La sangre le chorreó por los pantalones blancos de rayón. Se rio mirándola fríamente, agarró un trapo. La droga no deja resquicios a una vida sana: Al principio, siempre que iba a pillaba heroína. Pero cada vez era menos. Una semana colocado, una semana malo. La expresión del adicto a punto de chutarse es intensamente sexual, una expresión de codicia, de necesidad desesperada. Describe la adicción como lo haría Hubert J. Selby, por haber vivido esos ambientes, con un naturalismo extremo: La aguja se llenó de sangre y apretó el émbolo. La goma cayó del brazo. Su cara se volvió de piedra. Sus ojos eufóricos, entrecerrados. Su cuerpo. también pareció petrificarse, pero se mecía despacio, sonriendo. La sonrisa erótica. De una figura en una tumba etrusca.
Hay relatos que son puro género negro, llenos de sórdida violencia: Maya olió su sudor y su colonia, no habló ni pensó, lo apuñaló en el estómago con el cuchillo. La sangre le chorreó por los pantalones blancos de rayón. Se rio mirándola fríamente, agarró un trapo. La droga no deja resquicios a una vida sana: Al principio, siempre que iba a pillaba heroína. Pero cada vez era menos. Una semana colocado, una semana malo. La expresión del adicto a punto de chutarse es intensamente sexual, una expresión de codicia, de necesidad desesperada. Describe la adicción como lo haría Hubert J. Selby, por haber vivido esos ambientes, con un naturalismo extremo: La aguja se llenó de sangre y apretó el émbolo. La goma cayó del brazo. Su cara se volvió de piedra. Sus ojos eufóricos, entrecerrados. Su cuerpo. también pareció petrificarse, pero se mecía despacio, sonriendo. La sonrisa erótica. De una figura en una tumba etrusca.

Hay un relato que es la crónica de su viaje a París. Allí parece tener una crisis de delirium tremens: Me repetía que estaba loca, pero me asusté mucho y acabé convencida de que el hombre del chubasquero era la muerte que venía por mí. Entonces pasó corriendo una tropa de seguidores de Jim Morrison con un casete portátil donde sonaba a todo volumen “This is the end. my friend”. Me sentí ridícula. Toma distancia con la ciudad, con sus museos, especialmente el Louvre: Por fin he visto el Louvre. Ya solo por los kilómetros que hay que caminar para entrar resultaba emocionante. Es monumental. Nunca había conocido nada tan inmenso, quizá la primera vez que crucé el Misisipi. Relativiza sus joyas pictóricas, las desacraliza: No llegué a ver la Mona Lisa. Siempre había una cola delante y ella estaba detrás de una ventana, igual que las que tienen las licorerías de Oakland.

Y el alcohol, su monstruo particular, contra el que luchaba a diario para liberarse, sin el que su prosa, a lo mejor, no sería tan excelsa y herida de muerte: ¡Qué demonios! Ya es por la mañana. Dos días más de clases. La obra. Navidad. No voy a poder. Podré, tengo que parar de beber. Qué rápido he vuelto a liarme. Mañana empiezo a reducir. Y ese se marchará dentro de unos días. Entonces será más fácil ¿no?
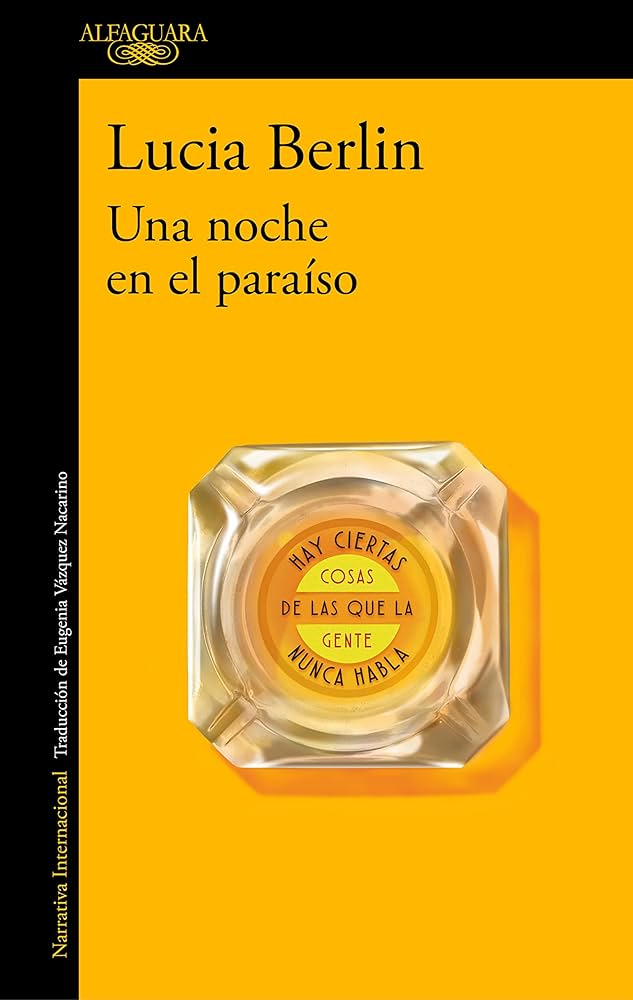
Lucia Berlin nos regala en este conjunto de 22 relatos imágenes de una enorme belleza: Era liviana como un saco de conchas. Su pelo olía a hogueras de carbón. Atisba a unos amantes, voyerista, se acuerda quizá de ella en parecidas circunstancias: Una pareja se arrodilló en la orilla, no se tocaban, pero estaban tan enamorados que a la mujer le pareció como si disparasen dardos y saetas diminutas que caían en el agua, igual que las luciérnagas o peces fosforescentes. O se vuelve trascendente, pero sin dramatismos, relativizando la muerte, la gran cita: Morir es como desparramar mercurio. Enseguida resbala para volver a mezclarse en la amalgama palpitante de la vida.

La vida de esta autora de culto fue todo menos fácil, pero esa crónica de horrores que vivió, noches durmiendo la borrachera en la calle, los delirium tremens y los momentos festivos y felices hacen de su obra un retablo literario exquisito que refleja un Estados Unidos muy alejado del american way of life de casitas clonadas con jardines regados por aspersores. Un libro Una noche en el paraíso, como los anteriores, impregnado de belleza, dolor, melancolía y extraordinaria literatura de una autora hipersensible y sencillamente mágica que llega a su cumbre cuando está muerta. ¿O no?








