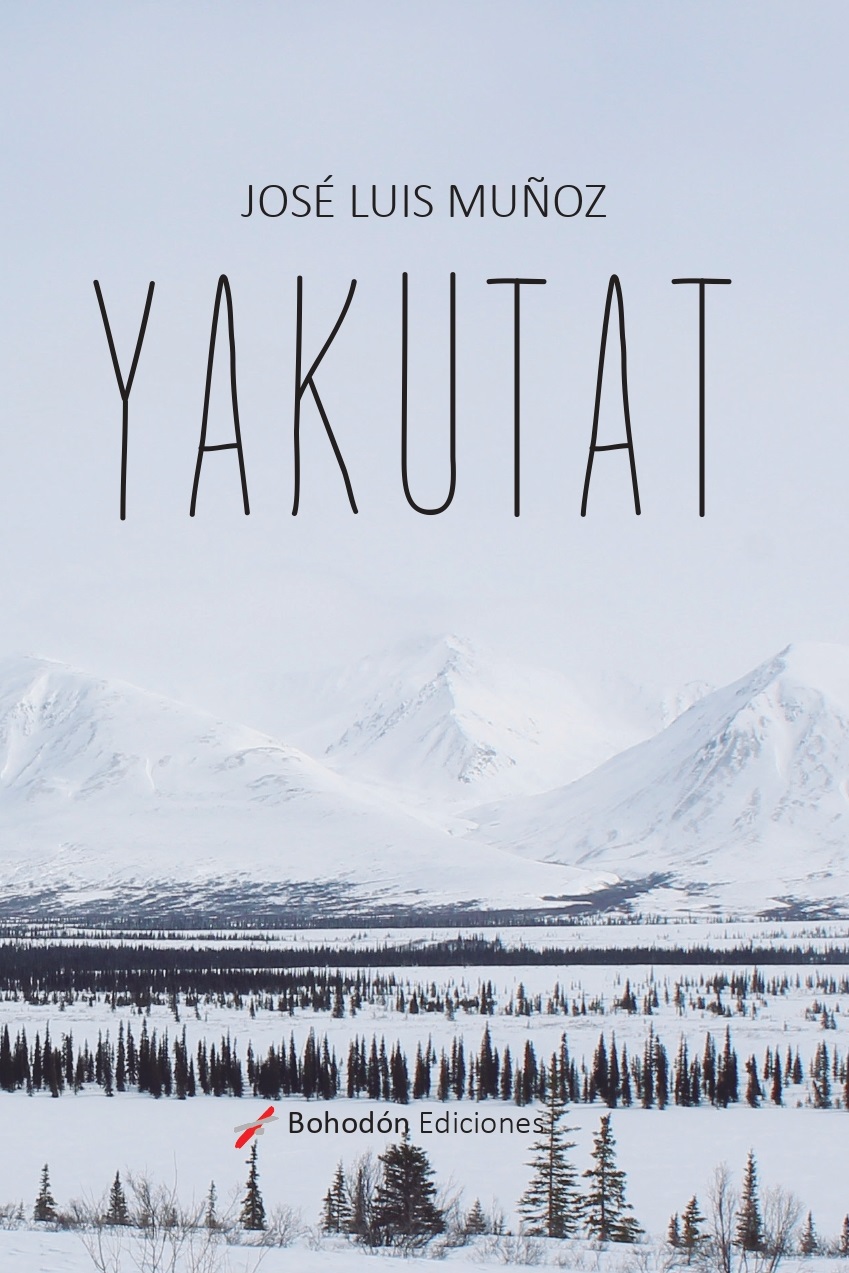Alaska, la última frontera
 JOSÉ LUIS MUÑOZ
JOSÉ LUIS MUÑOZ
La primera vez que viajé a Alaska tenía algo menos de diez años, era un niño abducido por las lecturas de Jack London que situaba sus novelas en ese territorio helado y salvaje poblado por lobos, osos, tramperos, indios y buscadores de oro. Viajé a ese territorio con la imaginación por mi padre, que se gastaba una verdadera fortuna en libros y la casa familiar, en el barrio de Gracia de Barcelona, era una sucesión de estanterías llenas a rebosar de volúmenes de todos los tamaños. La lectura de dos de las novelas de Jack London, Colmillo blanco y La llamada de la selva, que debería haberse traducido como La llamada de la foresta ya que la palabra selva se asocia a ambientes tropicales, lo hice a través de unos fascículos, que mi padre encuadernaba, de una publicación que se llamaba Novelas y Cuentos y tenía un formato de periódico, lo que obligaba a que se leyera sobre una gran mesa porque estaba muy lejos de ser un libro de bolsillo.
 Esas primeras lecturas de Jack London, y también las de Emilio Salgari, viajero imaginario a través de su mapamundi, Julio Verne, Robert Louis Stevenson, James Fenimore Cooper, me tenían extraordinariamente entretenido, tanto que me olvidaba de bajar a la calle a jugar con mis escasos amigos porque yo, de niño, era sumamente introvertido además de tímido. Los libros de aventuras, y luego las películas de sesión doble que podía ver en los cines de barrio, conseguían evadirme de la realidad grisácea que imponía una dictadura rancia y castradora, me servían para construir un mundo paralelo mucho más interesante y emocionante que el que me tocaba pisar en una escuela rígida, y religiosa, en donde los castigos corporales, por aquello de que “la letra con sangre entra”, eran frecuentes. Pero yo ya estaba en Alaska, viajaba con los libros de Jack London, y los de todos esos autores de cabecera que me acompañaban, en trineos tirados por perros y oyendo el aullido de los lobos.
Esas primeras lecturas de Jack London, y también las de Emilio Salgari, viajero imaginario a través de su mapamundi, Julio Verne, Robert Louis Stevenson, James Fenimore Cooper, me tenían extraordinariamente entretenido, tanto que me olvidaba de bajar a la calle a jugar con mis escasos amigos porque yo, de niño, era sumamente introvertido además de tímido. Los libros de aventuras, y luego las películas de sesión doble que podía ver en los cines de barrio, conseguían evadirme de la realidad grisácea que imponía una dictadura rancia y castradora, me servían para construir un mundo paralelo mucho más interesante y emocionante que el que me tocaba pisar en una escuela rígida, y religiosa, en donde los castigos corporales, por aquello de que “la letra con sangre entra”, eran frecuentes. Pero yo ya estaba en Alaska, viajaba con los libros de Jack London, y los de todos esos autores de cabecera que me acompañaban, en trineos tirados por perros y oyendo el aullido de los lobos.
 Ese placer por la lectura, inocente, de esos primeros años de infancia y juventud, no he vuelto a experimentarlo leyendo luego a los grandes clásicos de la literatura, o con las lecturas actuales. La lectura emocional y lúdica de esos primeros años ha sido sustituida por una excesivamente racional y analítica. Con la lectura absorbente de esos primeros años, en mi casa o en una biblioteca de barrio que frecuentaba y que me seducía por su silencioso ambiente solo roto por el ruido de pasar las páginas de los libros, me metía en lo que se narraba, viajaba en trineo, cazaba alces, peleaba con lobos y osos… Una vida paralela a través de los libros y las películas. Con cinco años vi mi primer western, Apache de Robert Aldrich, con un indio improbable con la cara de Burt Lancaster de ojos azules.
Ese placer por la lectura, inocente, de esos primeros años de infancia y juventud, no he vuelto a experimentarlo leyendo luego a los grandes clásicos de la literatura, o con las lecturas actuales. La lectura emocional y lúdica de esos primeros años ha sido sustituida por una excesivamente racional y analítica. Con la lectura absorbente de esos primeros años, en mi casa o en una biblioteca de barrio que frecuentaba y que me seducía por su silencioso ambiente solo roto por el ruido de pasar las páginas de los libros, me metía en lo que se narraba, viajaba en trineo, cazaba alces, peleaba con lobos y osos… Una vida paralela a través de los libros y las películas. Con cinco años vi mi primer western, Apache de Robert Aldrich, con un indio improbable con la cara de Burt Lancaster de ojos azules.
 A Alaska, una asignatura pendiente en mis cuadernos de viajes, una vez adulto, que me habían llevado, sobre todo, por el fascinante Lejano Oriente de William Somerset Maugham, Vicki Baum o Pearl S. Buck, de nuevo la literatura por medio, inevitablemente, y por casi todo Estados Unidos, viajes de los que habían nacido buena parte de mis novelas, fui finalmente creo que hace ya más de diez años en una especie de largo viaje iniciático que empezó en California y acabó en la última frontera después de tres meses recorriendo los impresionantes parques nacionales de Estados Unidos, y aunque en mi imaginario tenía las novelas de Jack London, contrastarlas con la realidad no me decepcionó: ese territorio seguía conservando ese primitivismo telúrico que unía al hombre con la naturaleza, la civilización apenas había arañado un territorio relativamente virgen que lo era por su dureza extrema y lejanía.
A Alaska, una asignatura pendiente en mis cuadernos de viajes, una vez adulto, que me habían llevado, sobre todo, por el fascinante Lejano Oriente de William Somerset Maugham, Vicki Baum o Pearl S. Buck, de nuevo la literatura por medio, inevitablemente, y por casi todo Estados Unidos, viajes de los que habían nacido buena parte de mis novelas, fui finalmente creo que hace ya más de diez años en una especie de largo viaje iniciático que empezó en California y acabó en la última frontera después de tres meses recorriendo los impresionantes parques nacionales de Estados Unidos, y aunque en mi imaginario tenía las novelas de Jack London, contrastarlas con la realidad no me decepcionó: ese territorio seguía conservando ese primitivismo telúrico que unía al hombre con la naturaleza, la civilización apenas había arañado un territorio relativamente virgen que lo era por su dureza extrema y lejanía.
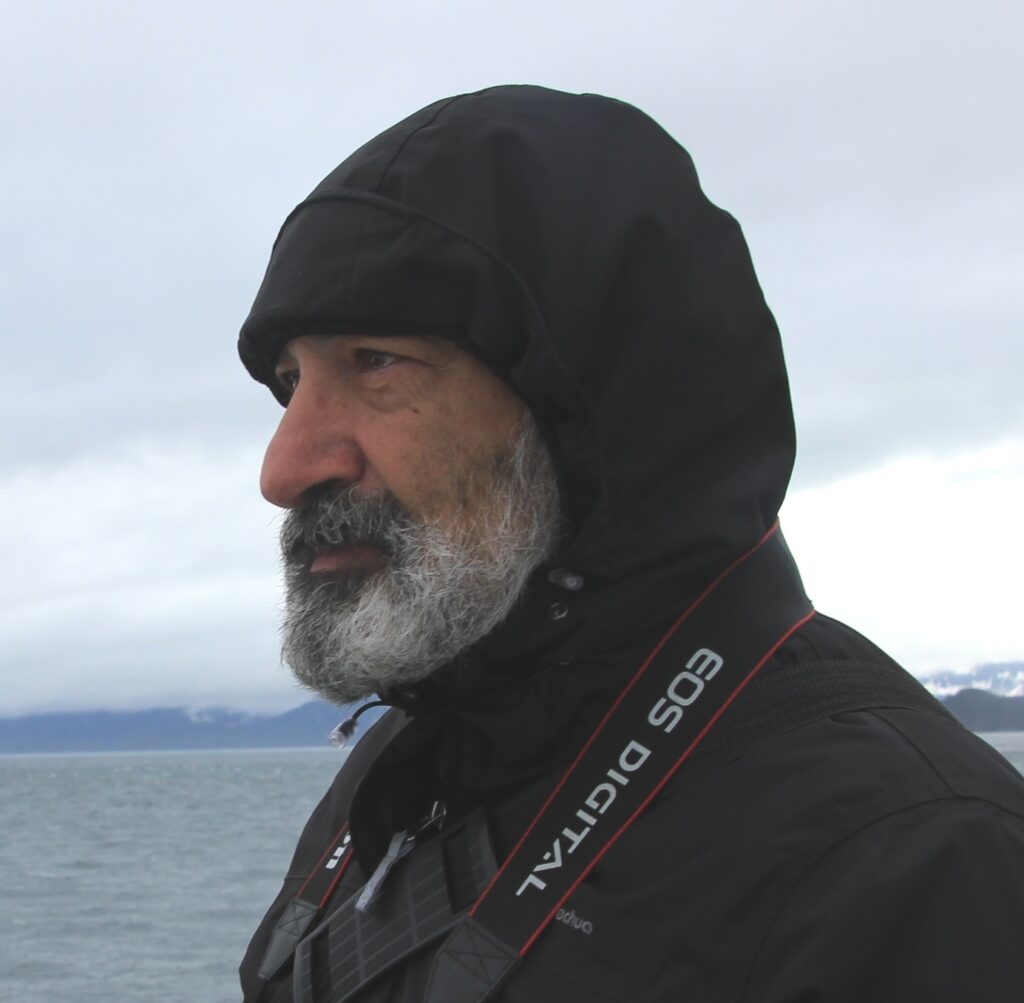 Llovía casi todos los días, la niebla apenas se alzaba unos segundos, lo suficiente para que descubriera al lado del agua un paisaje fantasmagórico de bosques infinitos, cumbres nevadas, islas perdidas, ríos, pequeñas poblaciones, mientras subía costeando la recortada orografía de ese estado a bordo del Kennicott, el ferry que me llevaba a ese territorio todavía salvaje y virgen, poblado por unos cuantos locos que huían de la civilización para aislarse en una naturaleza hostil. Ese mar, que parecía río por lo encajonado que estaba, era como el Congo de El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, otro de mis autores iniciáticos.
Llovía casi todos los días, la niebla apenas se alzaba unos segundos, lo suficiente para que descubriera al lado del agua un paisaje fantasmagórico de bosques infinitos, cumbres nevadas, islas perdidas, ríos, pequeñas poblaciones, mientras subía costeando la recortada orografía de ese estado a bordo del Kennicott, el ferry que me llevaba a ese territorio todavía salvaje y virgen, poblado por unos cuantos locos que huían de la civilización para aislarse en una naturaleza hostil. Ese mar, que parecía río por lo encajonado que estaba, era como el Congo de El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, otro de mis autores iniciáticos.
 A bordo de ese barco azul y blanco, que surcaba unas aguas grises en las que, de pronto, aparecían focas, delfines o ballenas, iban tipos realmente curiosos que parecían clones de los antiguos pioneros, de envergaduras enormes, brazos y cuellos tatuados, barbas salvajes, pelo largo, pertrechados con enormes mochilas, sombreros de cowboy, gorras de visera, fusiles de caza, con remolques que les servirían de primitiva casa mientras se construían su cabaña solitaria en medio de esos bosques boreales en los que iban a enterrarse en vida para no cruzarse absolutamente con nadie salvo con algún alce u osos.
A bordo de ese barco azul y blanco, que surcaba unas aguas grises en las que, de pronto, aparecían focas, delfines o ballenas, iban tipos realmente curiosos que parecían clones de los antiguos pioneros, de envergaduras enormes, brazos y cuellos tatuados, barbas salvajes, pelo largo, pertrechados con enormes mochilas, sombreros de cowboy, gorras de visera, fusiles de caza, con remolques que les servirían de primitiva casa mientras se construían su cabaña solitaria en medio de esos bosques boreales en los que iban a enterrarse en vida para no cruzarse absolutamente con nadie salvo con algún alce u osos.
 Mientras cambiaba impresiones con ellos en cubierta, lamentaba no tener sus años y determinación para hacer borrón y cuenta nueva y empezar una nueva vida en esa tierra extraña y hostil que estaba dotada de una fascinante belleza en esos días en los que el sol jamás se ponía y durante las horas de sueño había que bajar las persianas y correr las cortinas para conseguir la oscuridad nocturna, como hacía el policía Al Pacino en la película Insomnio de Christopher Nolan.
Mientras cambiaba impresiones con ellos en cubierta, lamentaba no tener sus años y determinación para hacer borrón y cuenta nueva y empezar una nueva vida en esa tierra extraña y hostil que estaba dotada de una fascinante belleza en esos días en los que el sol jamás se ponía y durante las horas de sueño había que bajar las persianas y correr las cortinas para conseguir la oscuridad nocturna, como hacía el policía Al Pacino en la película Insomnio de Christopher Nolan.
 De ese viaje a Alaska, puede que uno de los mejores que he hecho, revestido de un cierto misticismo, en contacto con la naturaleza en su estado más puro, me llevé miles de imágenes de moteles desvencijados, sensaciones de hielo cortante cuando me acercaba a los glaciares, recuerdos, olores a arce, sabores a sopa de almejas y salmón, momentos únicos, personajes variopintos que luego me iban a servir para montar todas mis narraciones que iba a ambientar en esa tierra salvaje, la última frontera.
De ese viaje a Alaska, puede que uno de los mejores que he hecho, revestido de un cierto misticismo, en contacto con la naturaleza en su estado más puro, me llevé miles de imágenes de moteles desvencijados, sensaciones de hielo cortante cuando me acercaba a los glaciares, recuerdos, olores a arce, sabores a sopa de almejas y salmón, momentos únicos, personajes variopintos que luego me iban a servir para montar todas mis narraciones que iba a ambientar en esa tierra salvaje, la última frontera.
 En una de las escalas nocturnas del Kennicott, a las cuatro de la madrugada, cuando todos los pasajeros del ferry dormitaban, bajé a tierra a estirar las piernas. El poblado, de poco más de seiscientos habitantes, se llamaba Yakutat, como una región y ciudad de la cercana Siberia, precisamente su zona más fría en donde en invierno se llegaba a alcanzar los setenta grados bajo cero. La población dormía, pero no creo que despierta fuera más animada. Yakutat, de origen ruso, era un puñado de casas desperdigadas, muchas de ellas en ruinas, los restos de una industria conservera cerrada, barcos comidos por la herrumbre en dique seco, pickups con las ruedas pinchadas y los parabrisas reventados, un vagón de tren en una vía muerta y un avión japonés derribado como reliquia de la Segunda Guerra Mundial.
En una de las escalas nocturnas del Kennicott, a las cuatro de la madrugada, cuando todos los pasajeros del ferry dormitaban, bajé a tierra a estirar las piernas. El poblado, de poco más de seiscientos habitantes, se llamaba Yakutat, como una región y ciudad de la cercana Siberia, precisamente su zona más fría en donde en invierno se llegaba a alcanzar los setenta grados bajo cero. La población dormía, pero no creo que despierta fuera más animada. Yakutat, de origen ruso, era un puñado de casas desperdigadas, muchas de ellas en ruinas, los restos de una industria conservera cerrada, barcos comidos por la herrumbre en dique seco, pickups con las ruedas pinchadas y los parabrisas reventados, un vagón de tren en una vía muerta y un avión japonés derribado como reliquia de la Segunda Guerra Mundial.
 Mientras andaba por sus avenidas silenciosas y unos inuit de aspecto amenazador descargaban una serie de mercancías del Kennicott atracado en su pequeño puerto, me dije que ese escenario desasosegante y apocalíptico sería el de una futura novela en la que debería imaginar cómo sería allí la vida de un forastero que viniera huyendo de los estados de abajo y de su pasado. En ese momento, en ese paseo de apenas media hora porque el barco, una vez finalizada la descarga de materiales, zarpaba y no volvía a pasar hasta la semana siguiente (sí, ese barco era como el tren de Bad Day al Black Rock, en España Conspiración de silencio, la extraordinaria película de John Sturges con Spencer Tracy manco que repartía golpes de karate a diestro y siniestro a unos villanos encarnados por Ernest Borgnine y Lee Marvin, que le obligaba a estar en ese pueblo aislado y hostil una semana) , lo que daba una idea del aislamiento de esa pequeña población, comenzó a nacer en mi cabeza el que sería mi libro 60, una novela negra, quizá una de las más oscuras por sus personajes desahuciados y por el ambiente, sobre fondo blanco, Alaska, y todo gracias a esas lecturas de infancia y juventud de Jack London a quien debo, entre otros, mi pasión por la literatura y por ese viaje que es la vida.
Mientras andaba por sus avenidas silenciosas y unos inuit de aspecto amenazador descargaban una serie de mercancías del Kennicott atracado en su pequeño puerto, me dije que ese escenario desasosegante y apocalíptico sería el de una futura novela en la que debería imaginar cómo sería allí la vida de un forastero que viniera huyendo de los estados de abajo y de su pasado. En ese momento, en ese paseo de apenas media hora porque el barco, una vez finalizada la descarga de materiales, zarpaba y no volvía a pasar hasta la semana siguiente (sí, ese barco era como el tren de Bad Day al Black Rock, en España Conspiración de silencio, la extraordinaria película de John Sturges con Spencer Tracy manco que repartía golpes de karate a diestro y siniestro a unos villanos encarnados por Ernest Borgnine y Lee Marvin, que le obligaba a estar en ese pueblo aislado y hostil una semana) , lo que daba una idea del aislamiento de esa pequeña población, comenzó a nacer en mi cabeza el que sería mi libro 60, una novela negra, quizá una de las más oscuras por sus personajes desahuciados y por el ambiente, sobre fondo blanco, Alaska, y todo gracias a esas lecturas de infancia y juventud de Jack London a quien debo, entre otros, mi pasión por la literatura y por ese viaje que es la vida.
 Así es que la novela Yakutat, que es un homenaje a esos tipos duros que se olvidan de su pasado y emprenden una nueva vida cortando con la anterior, la dedico a Jack London, a quien tanto debo literariamente hablando, y a Shiva, una perra que tiene un cincuenta por ciento de husky y es mi Colmillo Blanco.
Así es que la novela Yakutat, que es un homenaje a esos tipos duros que se olvidan de su pasado y emprenden una nueva vida cortando con la anterior, la dedico a Jack London, a quien tanto debo literariamente hablando, y a Shiva, una perra que tiene un cincuenta por ciento de husky y es mi Colmillo Blanco.
Literatura, siempre literatura, para respirar, para vivir, entrelazada con la vida.