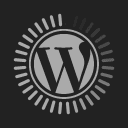Cádiz, la ciudad de los balcones
Por Antonio Costa
Fotos: Consuelo de Arco
Es una ciudad de balcones, hay miles y miles de balcones de todas las formas, de todos los tamaños. Los hay abombados, de pecho de paloma, con los hierros saliendo en curva para bailar en el aire. Los hay que salen sobre la calle con piedras sólidas pero granulosas de color cárdeno. Los hay rodeados de cenefas que casi vuelan. Los hay que tienen una fiesta de geranios, una conversación de plantas sinceras. Los hay con tocados sobre las puertas, los hay con óculos fantasiosos a los lados, los hay con balaustradas. Hay un balcón secreto en la Alameda de Apodaca, cuya entrada apenas se percibe, aislado de todo encima del mar tumultuoso, ideal para fiestas amorosas. Hay un balcón que es un palacio en la iglesia de Santo Domingo.
Ahora vivo en esta ciudad. Estoy al lado de donde vivió Carlos Edmundo de Ory, al lado de donde su escultura sigue paseando en el suelo, con el cabello alborotado. Estoy a unos metros del mar y lo veo todas las mañanas al ir a comprar el periódico, y a veces veo barcos inmensos llenos de cruceristas del mundo. Porque aquí el mar te rodea por todas partes, y el puerto llega casi hasta el pasillo de tu casa. Hace tres siglos concedieron a Cádiz el monopolio del comercio con América y esta ciudad todavía parece que quiere irse a todas partes. Y el viento la azota como si quisiera sacar música profunda de ella.
Hay casi doscientas torres, las que levantaban los comerciantes para mirar si llegaban sus mercancías de América, si no las habían atacado los piratas. La más mágica es la torre Tavira, pero desde ella se ve la Hermosa Desconocida, una torre que solo se ve desde allí, que levantó un día un padre para seguir viendo a su hija monja. Y parece una competición de miradas ansiosas al mar, de mirar antes que nadie todo lo que viene del mar. Como si fuera un sistema de escaleras hacia lo alto para descubrir el mar.
Un balneario flotante con dos brazos ovales casi se mete en el mar. En una playa de arena de sueño, sobre la que se tienden durmiendo muchas barquitas de colores. De donde sale un puente de un kilómetro que lleva al castillo de San Sebastián metido en el mar. El mar azota los dos lados del puente y de noche la sucesión de faroles parece un pasillo fantástico hacia un castillo perdido en el agua. Y al comienzo del puente pasea Fernando Quiñones, el hombre que fascinó a Borges con sus cuentos, y que inventó las mil noches de una prostituta. El escultor Luis Quintero sabe hacer que los escritores sigan caminando.
Hay un montón de locales sugestivos. El Woodstock es una cervecería oscura lleno de viajes de canciones. El Pelícano se esconde en la esquina de un bastión y con un vino blanco miras el mar fantasearse por una tronera. El café Parisien está a todas horas viendo pasar las gentes de la plaza de San Francisco. El Café Royalty tiene toda la elegancia del art nouveau a la altura de las cafeterías de París o de Viena. El Anticuario simula el barco de un pirata gallego en medio del barrio de la Viña impregnado de olores populares y cantes. Una vez el mar llegó a la altura del primer piso en este barrio pero una Virgen les salvó de las aguas como en la Biblia. El café Quilla imita el fondo de un barco y mira con sus exposiciones los atardeceres de la playa de la Caleta.
Hay joyas por todas partes, aunque las autoridades parece que no las cuidan, y montones de edificios están vacíos. La Casa del Almirante con su elegancia movida está abandonada y gastándose. La Casa de las Cuatro Torres levanta sus torres encarnadas con caligrafías y la Casa de las Cinco Torres eleva sus pináculos ligeros detrás del monumento a la Constitución. Hay una Visión increíble de El Greco en un Hospital de Mujeres que parece un tapete de piedra y unas pinturas expresionistas de Goya en un templo levantado sobre una cueva. La catedral se levanta impetuosa como el viento hecho piedra. Pero muchos edificios se corroen, parece que no importan mucho. Un malecón que en otro tiempo vibraba de locales nocturnos ahora está lleno de basuras. Parece que los que dirigen tienen otras cosas en que pensar.
Y están los patios. Infinidad de patios secretos, que tienen casi siempre su pozo. Hay patios con dos pozos de los que suben escaleras suntuosas como en el centro Reina Sofía. Hay patios donde duermen macetas con flores locas. Hay patios con galerías y patios agobiados de flores. Hay patios que parecen pequeñas plazas y patios que parecen dormitorios abiertos.
Pero sobre todo hay balcones. Los hay abocinados como canciones y los hay movidos como pinturas. Los hay que miran al mar junto a las antiguas murallas. Los hay que se extienden por calles como una sinfonía infinita y cambiante. Los hay que marcan el paso como amigos, los hay que tiemblan como muchachas. Los hay enmarcados con hierros como serpientes. Los hay que cierran galerías que hacen delicados los interiores. Los hay azules y los hay verdes y los hay que se adelantan apasionados. Los hay charlatanes y los hay tímidos y los hay que susurran el pasado. Los hay que tienen entrelazos de hierro blanco y los hay con las columnillas oxidadas de melancolía. Los hay que están sobre repisas como escaleras y los hay que se levantan con ventanales.
Parece que toda la ciudad es un baile de balcones. Toda la ciudad quiere ver lo que pasa afuera, quiere sugerir los interiores dormidos. Enfrente de mi casa hay un anticuario que tiene objetos de todo el mundo llegados con todos los barcos. Hay una caperucita de madera que es un carro, hay llaves enormes de tesoros, hay arcones que han metido cien vidas. Y los balcones se asoman por todas partes, todas las casas miran, todas las casas bailan, quieren moverse en el aire. La ciudad es un barco con cortinas íntimas. Hay toda una metafísica de los balcones.