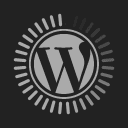Berlín, la calle del pollo muerto
Por Antonio Costa
Fotos: Consuelo de Arco
El dinamismo y la creatividad de Berlín son conocidos por todos. Ya asombraba en los años veinte, cuando andaban por allí Joseph Roth y Elías Canetti y Kafka, cuando Alfred Doblin escribía “Berlín Alexanderplatz”, cuando Christopher Isherwood buscaba ligues en los cabarets. Cuando Otto Dix caricaturizaba a los burgueses gordos, cuando la retrató Walter Ruttman como un vértigo en “Berlín, sinfonía de una gran ciudad. Y se hundió en la miseria y resurgió unas décadas después con más fuerza que nunca.
Uno de los barrios más creativos y sorprendentes es Prenzlauer Berg, al norte de la famosa Alexander Platz que ahora sugiere bien poco. Por allí andaba Kathe Kollwitz antes de la guerra mundial con sus maternidades atormentadas y su ternura trágica. Por allí latían los judíos antes de que los gasearan y un grupo de mujeres alemanas de judíos rodearan una vez un edificio e impidieran a los nazis llevárselos. Por allí pululaban después en la RDA los inconformes y subterráneos y más tarde los okupas y los alternativos. Los turistas y los progres piensan a menudo en el barrio turco y contracultural de Kreutzberg, pero Prenzlauer Berg tiene más hondura y sutileza.
Por allí ahora se mueve Wladimir Kaminer, autor de “Yo no soy berlinés”, el libro más desenfadado y suelto que se podría escribir sobre Berlín, y en su discoteca rusa Kaffee Burger en la Torstrasse organiza fiestas rusas y canallas. Por allí en una antigua fábrica de cerveza se ha montado un centro cultural donde se baila o se hace teatro. Por allí en el café Blume en la calle Kollwitz la gente llena sus 27 sentidos (como decía Kurt Schwitters) mirando libros sobre troncos de árboles. Por allí hay un Museo del Muro y mercadillos de fin de semana. Y en la Avenida de los Castaños se apoyan las bicicletas en los troncos de los castaños. Y en el edificio Tacheles un grupo de artistas hicieron creaciones con residuos, montaron performances, levantaron árboles de plomo.
En la Rossenthaler Strasse hay muchos callejones raros. Pero el más asombroso de todos es la Calle del Pollo Muerto, en el número 39. En ese callejón Otto Weidt salvó a unos judíos sordos y ciegos empleándolos en una fábrica de cepillos. En una esquina hay museo de Otto Weidt y en otra esquina un museo de Ana Frank. De modo que parece un museo de los perseguidos y de los rebeldes, de la vida clandestina que no cabe en consignas ni en ideologías, la vida que a escondidas siempre se rebela. Los Pollos Muertos fueron un grupo de artistas monstruosos que se unieron en Berlín en 1985.
En el callejón hay montones de cosas en un espacio minúsculo. Ya a la entrada está el Café Cinema que visto a través de los cristales invita a pasarse media vida junto a las mesas comentando películas secretas. Al entrar en el callejón parece que se entra a un lugar descartado, a ninguna parte. Pero hay sorpresas incesantes. Unos bancos alargados se apoyan en un muro lleno de musgo y de rejas. La vegetación desborda un muro amarillo lleno de pintadas y de avisos. Un muñeco articulado gigante con ojos locos nos invita al teatro. Ana Frank sonríe a pesar de todo aparecida en la pared a la entrada de su museo. En un rincón uno se sienta sobre aparatos de cine y acciona antiguas manivelas de proyectores. Hay fuentes inverosímiles y papelitos colgando y personas cabeza abajo que rebeldes enseñan su cara derecha sobre una sábana.
Unas escaleras suben de forma enloquecida repletas de expresionismo abstracto de callejón y hasta el pasamanos está pintado y vivificado. Todo grita y clama desenfadadamente por todas partes para saludarnos y celebrarnos. Hay ventanas cegadas y monstruos que nos miran mudos y cerebros flotando. Alguien con la cabeza tapada enseña pechos y polla. No hay límites para la travesura, para la libertad, en contra de todos los integristas y puritanos. Es el desenfreno de la vida y sus reductos secretos. Mujeres pop de cabelleras naranja nos miran sensuales y asombradas mientras se les dibuja un trazo sutil de bigote. Parecen las locuras de El sueño de una noche de verano de Shakespeare pero en lo canalla de un callejón, y los hombres que hicieron esto son admirables shakespeares de callejón. Y hay un teatro escondido y hay un cine y hay muros azules y hay escaleras a ninguna parte y hay un pollo de metal que abre del todo el pico para tragarse toda la vida.
Pero lo que más se me quedó grabado fue esa muchacha cubierta por un velo delicado, con los brazos al aire, con los pechos apenas apuntados, con expresión decepcionada, con el rostro vuelto a un lado y los ojos casi cerrados, que es la metáfora más sutil de la espera y de la nostalgia, del ansia sin palabras de todas las liberaciones, de ese ir más allá de todas las cerrazones de los hombres, del sentimiento pleno que no tiene palabras ni lanza gritos sino un silencio desgarrador. Al lado una filacteria dice en inglés: “Él se ha ido y yo todavía estoy aquí”. Cualquiera se enamora de esa chica que espera para siempre en el mundo, sin hacer alharacas.
Todos deberíamos preguntarnos qué espera esa chica en el muro. Y por qué lo espera precisamente en el callejón del Pollo Muerto. Quizá porque allí es un lugar adecuado para que uno se suelte en esa aparente estrechura, en ese lugar que parece estrecho pero es más ancho que muchas amplias avenidas, donde hubo sueños y rebeldías desde hace mucho tiempo. Y esa es la magia de Berlín. Que lo convierte todo en imaginación y rebeldía y nuevo comienzo: las antiguas fábricas, los malos recuerdos, los trozos de un Muro que separaban, los edificios vacíos, las basuras de todos los consumismos, los desguaces de la Historia, las vidas destrozadas de millones de personas, lo que está amenazado por nuevos especuladores y nuevos Molochs. Ellos de las basuras siempre harán arte y vida, en los callejones abrirán horizontes y nostalgias.