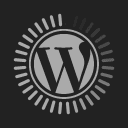Con Gabo en el río Magdalena
Por Antonio Costa
Fotos: Consuelo de Arco
Había una vaca muerta en el río Magdalena. Con tres buitres encima. Exactamente igual que en “La mala hora”. Y sin embargo todo estaba lleno de vida en aquel barco que salía de Mompox, donde una banda tocaba porros y las parejas bailaban, donde se veía moverse la iglesia de Santa Bárbara que tenía recuerdos de una pagoda china, donde se admiraban castillos de nubes que parecían de otro planeta, donde al regresar al anochecer las torres surgían temblorosas del agua . Y todo estaba lleno de vida en Mompox, en una isla en el río, donde las mecedoras por todas partes invitaban a moverse soñando, donde las iglesias coloniales pintaban las calles de amarillo, donde los patios de las casas escondían orgías de vegetación, donde la marquesa de Hoyos inspiró “Los funerales de la Mamá Grande”, donde en los árboles cuelgan frases inspiradas (“en el bosque no hay wifi, pero tendremos una mejor conexión”, “mil máquinas nunca harán una flor”), donde en muchos carteles vibran los músicos del Festival de Jazz de Octubre.
He estado otra vez en Barranquilla. Fui por la iglesia barroca de San Nicolás, donde empieza la novela de Gabo sobre las putas tristes, fui al Museo del Caribe donde unos hologramas bailaban alrededor de mí ritmos tropicales, comí en el restaurante La Cueva donde me fotografié con Gabo y sus amigos fantasmales y vivos en las paredes. Hace diez años estaba en las afueras de Barranquilla, en la desembocadura del río Magdalena, y hablaba con Eduardo Daconte. Este hombre había recorrido 70 países, había sido monje en el Tíbet, y ahora estaba triunfando con una biografía de Celia Cruz. Su padre era un personaje de “Cien años de soledad”, era el que tocaba el piano en el cine de Macondo. Tomábamos cerveza Club Colombia, contábamos historias, y mirábamos el final del río Magdalena entre un laberinto de marismas y pelícanos.
Barranquilla no tiene historia colonial ni apariencia turística pero sí muchas historias colombianas. En el siglo XIX era el motor económico y comercial de Colombia, y allí desembocaban los trenes, y allí acababa el tráfico por el río Magdalena navegable que llevaba a Europa objetos de oro y especies raras y mercaderías para adornar la vida de las marquesas europeas. Tenía un enorme dinamismo y allí surgieron los principales periódicos y allí se fraguaron los principales movimientos culturales. Y allí surgieron muchas transformaciones y de allí fueron las últimas ideas a los rincones más escondidos de Colombia.
El río Magdalena era un río navegable y fue el río más animado de América y por sus aguas se mezclaron las culturas y los sueños. Empezaba al sur de Colombia, en la zona de San Agustín, donde quedan restos grandiosos de una cultura menos conocida pero tan fascinante como la inca. Y luego iba por Mompox, una ciudad colonial a la que hasta hace poco solo se accedía por el agua, como un sueño de galerías amarillas perdido entre la jungla. Y finalmente acababa en Barranquilla, lleno de mercaderías y de visiones y de historias que contar. No es extraño que García Márquez lo convirtiese en el eje de su novela fascinante y desbordada “El amor en los tiempos del cólera”, para mí más inolvidable que “Cien años de soledad”.
No olvido aquel atardecer en que mirábamos desde la galería la desembocadura del río Magdalena. Es el río más novelesco y allí se desarrolla la novela más nostálgica de García Márquez. No olvido a esa pareja que guarda su amor durante 50 años, atravesando todos los embates del tiempo, todas las tragedias, todas las ataduras, y se descubren por fin en un barco en medio del río, y deciden no bajar ya nunca del barco, no volver nunca a la tierra de papeles y burocracias que les comió sus sueños .