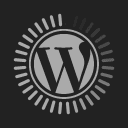Capri, la primera nostalgia
Por Antonio Costa
Fotos: Consuelo de Arco
Uno puede llegar a Capri con saudade. Las primeras noches la nostalgia puede suavizarse con la vista del mar al atardecer, los rumores todos de la isla, las sirenas de los barcos que llegan, la locura de las gaviotas que planean sobre la pendiente y los acantilados. Uno puede quedarse durante horas junto a una ventana con una copa de vino mirando como todo se suaviza y murmura la isla entera con sones profundos, después dar un paseo por la calle alargada hasta la villa de Tiberio, dar vueltas entre las construcciones deshechas, mucho más sugerentes así deshechas, las construcciones deshechas después de muchos siglos dejan el pensamiento abierto por todas partes, como si desde todos los siglos le llegaran suspiros y rumores, como si se reunieran todas las nostalgias de todas las épocas.
Uno puede quedarse en la cafetería de la Piazzetta , hojeando con calma la prensa italiana, mirando afanarse con despego a los camareros, como si tuvieran una especie de gracia en su afanarse, y acabar siendo una figura familiar para ellos, que alguien se acerque a preguntarte si quieres algo más, a comentarte que hace buen día, que la brisa de Calabria trae perfumes inesperados . O uno puede ir en otra dirección, pasar por delante de la Cartuja de San Giadomo, vagar suelto por los Jardines de Augusto y desde allí contemplar la inmensidad, observar abajo el bullir de Marina Picola, mirar con curiosidad las barquitas que salen del puerto, o las otras barcas motoras más prepotentes que se dirigen hacia los farallones y serpentean entre ellos como si fueran pequeños Ulises desatados.
Uno puede pasear por la Vía de Tragara hasta el Belvedere de Tragara , en mitad de las casas aisladas donde algunas personas se han hecho un paraíso particular, mirando a lo lejos la casa audaz de Curzio Malaparte , y contemplar las casitas delicadas y ligeras de Marina Picola, y mirar los farallones con su dramatismo en mitad del mar, como si fueran gritos, llamadas de atención, elegías, fracturas de amor, y ver como las pequeñas barcas se pierden entre ellos , y luego al atardecer sentir como todo eso se difumina y forma parte de una misma pasión rojiza, de un mismo olvido. Se puede incluso bajar serpenteando por el sendero hasta Marina Picola , estar hablando con los pescadores y tomar vino en una taberna sencilla, mirar con una nostalgia sobrenatural que parece abrir otra dimensión.
Uno puede volver a la Piazzetta y quedarse en la terraza del bar Piccolo mirando pasar la gente, a veces personajes famosos que van allí de incógnito para liberarse de problemas, y hablar de literatura , y ver a tu acompañante brillar levemente en el contraluz que hacen los reflejos de las ventanas debajo del toldo. Y uno puede asomarse al acantilado de Tiberio, pensar que desde allí el emperador arrojaba a los que lo habían ofendido, o tal vez desde allí se arrojaban los que habían fracasado, los que no habían conseguido complacerle, los que sentían que su vida no había resultado plena, y mirar la inmensidad del mar con las costas italianas aligeradas enfrente. Y al anochecer delante de la casa de Rilke al final de la Vía Camerelle (donde escribió su “Canción del mar” :”Antiquísimo soplo del mar,/ inmenso espacio/ que llega de lo lejos./ Oh como te percibe/ la higuera que se eleva/ hacia la luz que emana de la luna”) recitar como si fuera la primera vez la primera “Elegía” (“¿Quién si yo gritara me oiría desde los coros de los ángeles?”) mientras uno se limpia el sudor , y repetir varias veces ese verso , y verse a sí mismo de manera distante y abierta. Y regresar en el barco en mitad de la noche con el viento dándole en la cara e ilusionarse, con las luces de Posilipo junto a la costa, y sentirse desenvuelto , y suponer que puede ocurrir cualquier cosa y que el sentir no está sujeto a nada, y brindar mentalmente en honor a Nápoles.
Uno puede junto a la Cartuja tener una conversación teórica y pensar en algo sublime sin palabras y sin limitaciones, y pensar : estamos aquí en la Tierra, no somos dioses, no podemos pensar solo en lo perfecto, y si no tenemos copas de plata tendremos que beber en copas de cristal, y tenemos que aprovechar las bellezas que podamos alcanzar, no hay dioses, no viven estatuas sublimes como las que hay arriba en la terraza de Axel Munthe en la Villa de San Michele en Anacapri, sino caras de carne y hueso que se deterioran y mueren, hay pequeñas momentos junto al fuego en los que uno puede confesar sus deseos.
Uno puede pensar como Tiberio hace miles de años quiso olvidarse de todo, de las luchas por el poder, de la burocracia y la administración, de las intrigas y mezquindades, y quiso sentir solo el mar y la calma, como más tarde haría Adriano en su villa fantástica de Tívoli, o Diocleciano en un palacio gigantesco junto al mar en Split, todos querían marcharse del mundo y sus mezquindades, pensar en sus orígenes, escucharse a sí mismos, conectar con las fuentes inmensas de la tierra. Y a uno mismo también le pasará eso en Capri, puede ser que en algunos momentos se sienta tan colmado que se alivie la nostalgia dolorosa que siempre acecha , que se sienta tan en consonancia con todo, con el ruido de los insectos y el sonar de las olas, que no necesitase como Empédocles arrojarse al Etna para consumar la nostalgia , que tenga confianza en la tierra.
Pero uno nunca escapará del todo de la melancolía punzante, como una estatua antigua con regueros verdes cayendo por sus flancos, y uno puede derretirse en el borde de los Jardines de Augusto mirando los farallones que se deshacen, u observando con desolación a los transeúntes que pasan en la terraza de la Piazzetta, o mirando de nuevo hacia los farallones , y tratar de recuperar algo como si fuera una perla que hubiera caído en un rincón de un sueño , y no saber cómo se llama uno mismo.
Uno puede bajar por fin en un autobús de juguete a Marina Grande, y acercarse a los marineros que colocan sus barcas entre algas, y tomar el último vino una terraza minúscula, y ver como se acercan los marineros, y sentir que uno se va , y sentir que algo acababa en su vida, que echará de menos aquella nostalgia de no sabe qué en Capri, aquel desear no sé qué, aquel no contentarse con nada, y sentir más dolor que los personajes de las películas que los franceses fueron a rodar a Capri, “El desprecio” de Godard y aquellos recién casados que no se miraban el uno al otro , o que Mónica Vitti en las playas secretas con su cara de no saber qué había perdido, “sí, daba pena Mónica Vitti – puede decir un viejo en una puerta – yo le serví una vez un vino blanco y no se decidió a tomarlo, parecía que necesitara algo hecho especialmente para ella, la gente viene a Capri a buscar no sé qué, la gente no sabe lo que quiere”.