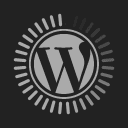Combray, la magdalena mágica
Por Antonio Costa
Fotografía: Consuelo de Arco
Para ir a Combray desde París hay que cambiar de tren en Chartres. En Chartres visitamos la catedral increíble. La que Orson Welles en “Fraude” puso como símbolo del arte grandioso que no puede falsificarse. Allí donde Rilke cantó al ángel de la portada de occidente con su mirada sutil : “Ángel sonriente, tú, rostro/ sensible con tus cien bocas en tu sola boca:/ ¿no vislumbras tú como nuestras horas se deslizan de la plenitud / como si fueran todas ricas y maduras?” . Donde Jorys Karl Huysmans situó su novela “La catedral” en la que regresaba al entusiasmo y al misticismo después de su desesperación de “Al revés”, cuando Des Esseintes quiere alejarse de la naturaleza y de sí mismo a cualquier precio.
En Combray (en realidad se llama Illiers, pero han añadido Combray como homenaje a “En busca del tiempo perdido”) fue donde Proust tomó la magdalena infinita que le dio la tía Leoncia, y le vino toda la vida de golpe, todo el tiempo recobrado, toda la infancia , como cuenta en “Por el camino de Swan”. Estaba triste, desganado, nada le hacía gracia, su tía le puso el desayuno en el pueblo, cogió una magdalena y la mojó en el té, se la llevó a la boca, y de repente toda la vida lo invadió, con infinitos detalles, inmensa, concretísima, llena de sabor. Todo volvió otra vez con más fuerza que nunca. Lo que el tiempo se había llevado regresó idénticamente, sin necesidad de morirse como decía Nietzsche, todo volvió otra vez con más intensidad aún que cuando ocurrió. Los infinitos instantes de su infancia, los infinitos sabores y olores. Es la gloria del “recuerdo involuntario”, algo que uno puede buscar toda la vida, pero que viene cuando uno no lo busca, cuando está abierto a todo, cuando se ha rendido. Es un proceso muy parecido al que cuentan los místicos, es una forma de mística.
Mientras caminábamos desde la estación de tren hasta el centro hablamos con un anciano que curiosamente nos aconsejó que leyéramos a un escritor que se había retirado a un convento en los Pirineos, que se había alejado de todo y se había dedicado a la meditación. Apunté el nombre pero lo he perdido al cambiar mis cosas en los bolsillos muchas veces. La casa de la tía Leoncia estaba cerrada por vacaciones, no éramos capaces de aceptarlo. Nos quedamos como niños rebeldes asomados a la verja, mirando con resistencia los muros y las ventanas, negándonos a aceptar la realidad de que la casa estaba cerrada. Queríamos impregnarnos de aquella presencia como fuera, sentir que estábamos allí, que nadie podía negarlo.
Dijimos : al menos compraremos las magdalenas en la misma tienda que las compraba Proust, dicen que todavía las hacen exactamente con el mismo procedimiento, que tienen el mismo sabor. Y justamente era miércoles y cerraban los miércoles. ¿Hay forma de tener peor suerte que nosotros? Había otras confiterías y había otras magdalenas. Pero no, no estaba abierta aquella en la que la tía Leoncia compró las magdalenas que iluminaron a Proust, que le alumbraron los secretos de la vida, la intensidad de la vida. Las magdalenas que demostraron que el cuerpo y el espíritu no están separados, que lo más externo se puede convertir en lo más profundo, que como dijo alguien no hay nada más profundo que la piel , que como puede decirse no hay nada más hondo que un sabor. Las magdalenas que abrieron las puertas de la memoria y del tiempo, como ya había sugerido hace siglos San Agustín en sus “Confesiones”.
Así dijo Proust : “Me estremecí, dándome cuenta de que pasaba algo extraordinario. Me había invadido un placer delicioso, aislado, sin saber por qué, que me volvía indiferente a las vicisitudes de la vida, a sus desastres inofensivos, a su brevedad ilusoria, de la misma manera que opera el amor, llenándome de una esencia preciosa; o más bien esta esencia no estaba en mí, sino que era yo mismo. Y no me sentía mediocre, limitado, mortal.(…) Todas las flores de nuestro jardín y las del parque del señor Swan y las ninfeas del Vivonne y las buenas gentes del pueblo y sus viviendas chiquitas y la iglesia y Combray entero y sus alrededores, todo eso, sale de mi taza de té” .
Pero estaba abierta la maravillosa iglesia que pintaba Elstir (el pintor impresionista de “En busca del tiempo perdido”) , que observaba desde todos los ángulos y con todas las impresiones, cuya aguja miraba flotar misteriosamente y sugerir cien vivencias diferentes, sutil e inmensa y obsesiva . Igual que aquella frase musical que Vinteuil repetía continuamente en su Sonata. Y la observamos con todas las sutilezas de la mirada, caracoleamos en torno a ella, le mendigamos vivencias y quisimos ser devotos proustianos mirándola. Nos llevamos su punta como un pájaro mágico que sobresale en lo alto de nuestra emoción, en el ápice de nuestro recuerdo.
Y al regreso otra vez vagamos por Chartres, por sus calles pintorescas y memoriosas, entre las casas con embutidos de madera y ventanas de visillos, entre los talleres de santos antiguos y las tabernas con sabor a secreto, entre las piedras y los silencios y los concilios de estatuas invisibles.