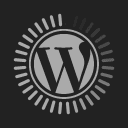El callejón de los siete encantos
Por Antonio Costa
Estábamos pasando unos días inolvidables en aquel apartamento en el Callejón de los Artesanos, en Tallin. Me sentí seducido cuando lo encontré por internet y empecé a contactar con el encargado, se ubicaba en un callejón sin salida que rehabilitaron , había estado abandonado mucho tiempo, se veían los escombros en las fotos antiguas, ahora estaba lleno de tiendecitas, talleres de artesanos, bares encantadores. Era arrebatador entrar allí y ya se veía arrebatador en las fotos. Desde que vi la imagen por primera vez supe que allí viviríamos intensamente.
El hombre tenía una tienda de joyas en la esquina, iba con frecuencia a Helsinki y nos dejó la llave para tres días. Cuando marcháramos la dejaríamos en el bar Pierre. Se notaba mucho que era gay. Era genial poder ser cualquier cosa ahora, sentir la alegría de la libertad después de décadas de despotismo y oscurantismo. Dijo en broma que era un criminal porque no cumplía no sé qué normas legales, o porque había olvidado tal papeleo, no entendía bien su inglés a toda prisa. Y me gustaba su tono de desenfado y de informalidad, de falta de rigideces, de dejarte a tu aire sin problemas. Nunca me ha gustado que me vigilen, me gusta la soledad y la libertad. Quiero que viajemos ella y yo solos y seamos nosotros intensamente, con nuestras obsesiones y nuestras manías y nuestras comunicaciones misteriosas.
Y vivimos como si estuviéramos en nuestro piso en aquella ciudad mágica, como si habitáramos allí por cierto tiempo, tres días podían dar la sensación de ser semanas o meses de vivencias. Era genial sentirse allí como en una casa, soltarse, tirar los pensamientos, echar pedos, leer sin prisa por ratos, hacer el amor meditativamente, sintiendo cada brazo bajando por los costados. Y después de hacer el amor nos quedábamos pasmados durante horas en aquella penumbra, pensando en tantas cosas, sintiendo la intimidad de aquel nido. Era una maravilla de apartamento, con un solo espacio para cocina, dormitorio y sala de estar , con las vigas bajas, con el suelo de madera crujiente, con la cama de armazón metálica. Había que subir unas escaleras de piedra de escalones muy altos, parecía que estuviéramos en la Edad Media, y meter una llave muy grande y pesada, y dar con el toque para que la puerta de madera se abriera. Era como si dejáramos allí un tesoro cada vez que salíamos, con la confianza de volver a recogerlo por la noche y esparcir nuestras miradas por la estancia encendida. La ventana daba al callejón mágico, se veía desde un punto de vista encantador, el bar Pierre con las mesas de madera exquisitas, la tiendas de mimbres un poco más allá, los visitantes un poco frágiles sentados en las sillas, todo un poco novelesco o imaginario , nosotros mismos imaginarios . Debajo de la ventana había un farol que por la noche destacaba de un modo asombroso, cuando atardecía iba cobrando sabores íntimos, teñía la vista del callejón de una intimidad cálida.
- Era un asombro amarse allí dentro, vivir la ciudad gótica allí escondidos, almacenando todo. Comprábamos en el supermercado y ella cocinaba platos frescos para soportar el verano, con un buen vino de Estonia que les daba más fuerza, con exquisiteces de queso campesino, con salchichas especiales hechas en el norte. El norte siempre ha sido mágico en las salchichas. El apartamento estaba decorado con gusto, había un espejo alargado con marco de metal, había unos cuadros abstractos, un póster de Tallin, todo resultaba sugerente y despierto. A ratos miraba como cocinaba, afanándose en la esquina, vibrando junto al fogón como una sirena caribeña en el Báltico, con toda su vitalidad, y la agarraba por detrás, y hacíamos que bailábamos, o entonábamos algún tango, y éramos conscientes de que estábamos en una ciudad gótica y misteriosa, llena de latidos en cada esquina, una ciudad como la habíamos soñado.
Y al salir al callejón todo aumentaba su encanto. El suelo se extendía con piedras y adoquines, cada paso era una aventura, en la esquina escondido había un taller de madera, y aún había otro en otra esquina donde no se sospecharía, y encima destacaban unas buhardillas que se enfrentaban a la nuestra, y luego estaba el café Pierre con sillas de hierro y pasteles exquisitos, en el interior tenía poltronas tapadas por cojines, paredes cubiertas de alfombras. En el desayuno ponían unas magdalenas suculentas que llenaban la boca, por donde reventaban los frutos del bosque, y era una exageración íntima que se metía hasta el fondo por los sentidos para removerlos.
La última mañana desayunamos allí, y prolongamos cada toque de café cargado, cada sabor de la magdalena, como si fuera la de Proust vuelta un poco trágica, un sinfín nostálgica, y prolongábamos cada segundo antes de irnos, y se me iba la mirada trágicamente hacia las ventanas, hacia las puertas de las tiendas y los talleres, hacia la ventana de nuestro apartamento, hacia los ropas de los artesanos, en la mañana tranquila y exquisita en que todo parecía escucharnos, el instante era como un cuchillo que nos cortaba, yo no era capaz de irme y estaba lleno del espíritu de aquel callejón. Le pedimos a la chica que nos hiciera una foto de despedida a los dos juntos, y con el entorno del callejón parecíamos los dos sacados de un fondo de silencio, destacados y llenos de encanto, ella con su vivacidad caribeña, yo con mi despiste gallego, los dos a punto de marcharnos, que no queríamos despedir aquellas horas inmensas que habíamos pasado en el apartamento.