Luna de invierno sobre el Zwinger
Texto: Antonio Costa
Fotos: Consuelo de Arco
Tiene que ser a la hora en que se ve la Luna. Porque entonces todo tiene un sentido de tránsito, de aproximación a otro mundo. Se encienden las luces de las lámparas espléndidas. Los techos de los pabellones se vuelven oscuros y misteriosos. Las figuras que habitan las balaustradas se vuelven pasmosas y perfiladas. Uno camina entre ellas y ya no sabe quien está caminando. Tantas veces me ha ocurrido eso, pero entonces más que nunca, los balaustres me preguntan no sé qué mientras me voy desplazando y me vuelvo el ser más enigmático de la tierra.
Hay un patio gigantesco con jardines recortados y fuentes irregulares. Hay una puerta de pabellón que da a la plaza de la Ópera y otra con un remate de corona que da a la ciudad. Hay escalinatas y música de ventanas. En las cuatro esquinas hay pabellones estilizadísimos, donde se curvan exquisitamente los techos verdes, donde cada línea expresa el más secreto dinamismo, donde se levantan las piedras como si fueran colgaduras en el aire. Y galerías con balaustradas las comunican. Y si uno pasea por ellas pasa por figuras trémulas, por puertas de líneas exquisitas, por rostros que se perfilan apasionantes. Uno se siente sobrecogido ante tanta belleza, no cree que sea verdad, parece que uno mismo se ha vuelto de otra sustancia.
Augusto el Fuerte a principios del siglo XVIII encargó al arquitecto Mathias Poppelman que hiciera un palacio como un Versalles más animado. Era el lugar de recreo y de esparcimiento pero en este caso estaba justo al lado del palacio más serio. Los muros exteriores sirvieron como un escenario teatral para la boda de su hijo. Y luego lo llenaría de exposiciones y bibliotecas. Donde se vivían las fiestas y se manifestaban las músicas. Donde todo se convertía en espacio y en musicalidad.
Las esculturas son de Baltasar Permoser. Atlantes sujetan con exaltación el pabellón del norte y se contorsionan riendo jubilosos de vida, figuras se sujetan la frente preñada de pensamientos, silenos estilizados se vuelven racimos y subliman el entusiasmo, ninfas se agitan detrás del agua en las fuentes, hay una alquimia gozosa de la piedra que casi se vuelve vapor. Otras figuras se colocan melancólicamente en los remates, vigilan concentradamente los tramos de las galerías en las que todos somos invitados.
Dentro está la Galería de los Viejos Maestros, se puede ver la “Venus Dormida” de Giorgione o la “Noche sagrada” de Correggio. Goethe se quedó sin palabras al mirarlos. Un ala es el Museo de Porcelana , están las creaciones más exquisitas de Sajonia. Se pueden ver pavos reales de porcelana de Meissen al lado de creaciones de la dinastía Ming de China. Pero a mi me basta con ver el palacio desde arriba como una especie de exhalación verdosa. Y disfrutar los niños que se distraen en la fuente, el culo sutil de una diosa, la mano de una ninfa que se alza contra el crepúsculo. Parece que están avisando gozosamente de algo: date cuenta intensamente de todo. Y hay una gran nostalgia: porque es imposible darse cuenta de todo lo que ellos señalan.
Augusto el Fuerte levantó en Dresde la corte mas refinada de Europa. Le llamaron la Florencia del Norte. Invitó a escultores y músicos, levantó las fábricas de porcelana asombrosas de Sajonia. Un siglo después andaría por allí Richard Wagner, concebiría “Los endemoniados” Dostoievski. Hoffmann situaría a los seres mágicos de “El puchero de oro” en las calles de Dresde, donde el estudiante Anselmo vería a Serpentina transmutada en las puertas y en los árboles. Dresde fue el epitome de todo lo que podía hacer de depurado Europa cuando no era solo prepotencia. Pero si esa corte fue el acendramiento de la cultura eso no se nota en la gran catedral de Santa María restaurada como un pastiche, ni en los que vociferan contra los extranjeros, sino en esas ligerezas exultantes del Zwinger.
Rilke en una de las Elegías comparó a los ángeles con toda su energía invisible con Augusto el Fuerte rompiendo un plato de estaño. Y se puede decir que de algún modo el Zwinger anticipa las Elegías. Y si en algún lugar de la tierra se sugiere lo angélico es en esas galerías que comunican los pabellones al anochecer. Porque entonces nos convertimos también nosotros un poco en ángeles, descubrimos sin bordes quienes somos, y nuestra cara deja de ser de estaño. Es como si en unos hornos de exaltación y de gracia nos cocieran hasta los límites. No se sabe en qué nos convertimos entonces.

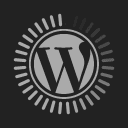

















One Response to Luna de invierno sobre el Zwinger