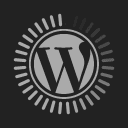Susurros en los Montes Sudetes
Por Antonio Costa
Una vez iba de Praga a Wroclaw en una furgoneta y pasé por los montes Sudetes. No esperaba nada al pasar por allí y los Sudetes solo me sonaban a la prepotencia de Hitler. Solo quería pasar aquello lo antes posible, era como un intermedio entre dos ciudades. Y entonces vinieron a mí prodigiosamente pueblecitos llenos de encanto, aparecieron plazas llenas de vida secreta al doblar la carretera, después de curvas saltaban edificios góticos sencillos y pulsadores, como si no fuera nada me saltaban a la calle ayuntamientos encantadores, revueltas con sorpresas, esquinas con duende. El coche torcía y daba vueltas, subía y en aquellos andurriales perdidos se me aparecían poblaciones tan leves como si no existieran, encantos escondidos, pulsaciones metidas en el tiempo. Mi mirada estaba limpia porque no esperaba nada, ni tenía obligación de mirar, y en esa relajación aparecía lo inesperado lleno de regalo. Si alguna vez viví lo que se vive en los poemas de Rilke fue en aquellos momentos, como si estuviera jugando con las montañas, como si pueblos que no buscase nadie ni apareciesen en ningún libro estuviese allí inmaculados, sin nombres, sin definiciones, sin obligaciones. Así me pasa a veces cuando no espero nada, con personas desconocidas, con calles miradas levemente al pasar, con momentos a los que no pido nada y me regalan todo. Parece que no habría que apuntarlos en ninguna parte, que no forman parte de ningún itinerario, que están como fuera de la vida, y por eso no están manchados por la vida.
Muy pocas veces me volvería a ocurrir aquel milagro. Praga es una ciudad maravillosa que está más allá de toda literatura y Wroclaw es una joya olvidada de la que algún día tendré que hablar y donde también tuve vivencias mágicas. Pero de aquellos pueblos no sabía ni siquiera el nombre y tal vez por eso, porque no tenían nombre, saltaban de ese modo en mis ojos, se ponían delante de mi mirada libre y sin agobios, me enamoraban y se enamoraban de mí si exigirme nada. En realidad ni siquiera tendría que escribir sobre ellos, ya los estoy estropeando un poco con estas palabras. Solo mucho más tarde me enteré de los nombres, fui consciente de por donde había ido. Son montañas modestas que no llegan a grandes alturas, lo máximo son 1600 metros, que no rompen ningún ranking y que no tienen nada de espectacular ni grandioso. Lugares mas bien para olvidarse de las magnitudes y de las competiciones, para estar relajado y disfrutar de cada momento.
Supe que había pasado por Turnov y su ayuntamiento con su torre verde afilada y su reloj negro. y sus agujas y su palacio en mitad del bosque. Que había orillado Mala Skala y su capilla con linterna colgada sobre las rocas. Que estuve en Korenov con sus trenes cremallera y sus torres vigía. Que después había pasado por Tanvald con sus casas triangulares y su torre afilada sobre las colinas infantiles y sus placitas amarillas con brezos. Que había pasado por Harachov con sus placitas escondidas y sus cervecerías de montaña. Que ya en Polonia había cruzado Skladarska Poreba con sus calles en cuesta y las montañas con nieve en lo alto y sus buhardillas apretadas y sus laderas con bosques. El bosque en todas partes era la señal del juguete, del disfrutar sin violencias, de las sombras sin esfuerzos. Que había orillado las mesas nevadas como si fueran escarcha rodeadas por manteles de bosques igual que para una comida. Todo eso parecía lejano de todas las grandilocuencias, de todas las retóricas, de todos los nacionalismos. Parecía increíble montar guerras por eso, pensar si eso era la Silesia histórica, si allí había alemanes o polacos o checos, si aquello siempre había sido complicado políticamente. Incluso las minas que abundan en aquellas montañas no parecían hacer palidecer el encanto tranquilo de aquellas poblaciones.
Después de atravesar ese dédalo de carreteras encantadas el coche bajaba hacia la llanura de Polonia. Era como marcharse del lirismo y de los secretos y regresar a la Historia con sus brutalidades. Era volver a los proyectos, a lo que había planeado, a lo que me estaba esperando y que encerraba en mis conceptos. Los Sudetes habían sido la gracia, el olvidarse de todo y encontrar lo inefable, el hacer un paréntesis y convertirse en alguien impalpable, el que pueblos ligeros y sin peso tocasen a mi ligereza y mi falta de peso. El reverso de la pesadez, de la obligación, del comprender. Aquello había sido un regalo y nunca podré olvidarlo. Y pienso que de ese modo debería mirar en la vida todas las cosas. Todos los países del mundo mirarlos de esa manera. Pero ¿cómo conseguirlo? Es como cuando Proust recibe el recuerdo involuntario, ha estado toda su vida intentando recobrar el tiempo perdido y de repente le viene de la manera más intensa y deliciosa traído por el sabor de una magdalena. ¿Cuál era mi magdalena en los Sudetes? Era precisamente no pensar en nada, no esperar nada, no darle valor ninguno a lo que iba a atravesar, no mirarlo con los ojos ansiosos, y entonces, igual que esas muchachas encantadoras vistas en un barco a lo lejos como pintadas por Renoir, igual que esos olores de plantas inefables soñadas alguna vez, aparecían aquellos pueblos como muchachas, saltarines y humildes y chopinianos, alegres y matizados, brotándome en los ojos con una sorpresa nueva a cada instante, deslumbrándome sin darle ninguna importancia. No me hubiera importado seguir dando vueltas por aquellas montañas como un paréntesis sin fin, no llegar nunca a Wroclaw ni a ninguna parte. La vida debería tener más momentos así, en que uno se libera de todo y no siente casi el peso , y encuentra, por llevar la contraria a Milan Kundera, la encantadora levedad del ser.
Y mucho después además me entero de que pasé al lado de los Montes Gigantes, donde fueron tantos poetas del romanticismo, donde escribió La Motte Fouqué su balada “El pastor de los Montes Gigantes”, sobre un pastor que es capaz de matar a un dragón por amor a la hija de un duque, donde Caspar David Friedrich pintó sus cuadros más relajados, como si hubiese llegado a la infancia, como si la metafísica fuese algo suave y sin amenazas, y la cruz en lo alto de “Amanecer en los Montes Gigantes” más que la trascendencia apabullante de otros cuadros mostrase a un crucificado alegre y ligero en lo alto de la montaña y la soledad y el asombro se convirtiesen en un cuento de hadas. Tantas veces nos ocurre eso, pasamos al lado de una fiesta fantástica y no nos damos cuenta, la princesa secreta nos roza con los labios y ni nos enteramos, han dejado para nosotros una carta en el pozo y pasamos toda la vida sin recogerla. Yo al menos me he dado cuenta en cierta grado casi treinta años después. Y tal vez sea mejor así, que guarde ese recuerdo sin darle importancia, para no estropearlo con frases sonoras, para no molestarlo con mis inquisiciones.