Ortega frente a Unamuno
Por José Antonio Ricondo
La ocasión me la facilitó Miguel Ángel García de Juan, buen amigo y conservador del lenguaje donde los haya. A raíz del ilegal secuestro de un coche por parte de la Policía Municipal de Madrid (ilegal también porque al dueño se lo dejaron sacar del depósito municipal de Colón sin abonar un solo euro), y la consiguiente falta de tono del responsable del área, se interpuso una denuncia en la que Miguel Ángel escribió la palabra jaquesco. Mi amigo me localizó el lugar en que también se encontraba el adjetivo, escrito por Ortega y Gasset y refiriéndose a Unamuno. El rigor de las palabras nos dice que jaquesco significa “tabernario”; coloquialmente, valentón o perdonavidas.
En “LOS LUNES DE EL IMPARCIAL” (27.09.1909), Ortega comenta la carta privada que Azorín recibe de Miguel de Unamuno y que el alicantino publica el día 15 en ABC. En ella, el bilbaíno sancionaba, impertinente e incongruentemente y basándose en una filosofía soez, según Ortega, unas opiniones de Azorín. Ortega se ve aludido en la carta del rector de Salamanca cuando este habla de “los papanatas que están bajo la fascinación de esos europeos”:
El señor Unamuno ha elevado a la dignidad universitaria los usos jaquescos que el señor La Cierva, tan ingenuamente, se obstina en perseguir por las tabernas. ¿Dónde iremos ahora a buscar la bonne compagnie? Yo debía contestar con algún vocablo tosco o, como decían los griegos, rural, a don Miguel de Unamuno, energúmeno español. Pero… esto sería muy poco divertido. Quienes rompen las reglas artificiales de la buena educación se quedan sin gozar la fruición delicadísima de ejercitar íntegramente sus energías dentro de ellas. Pues qué, ¿no estriba todo el placer del juego en el sometimiento a ciertas reglas convencionales y hasta ridículas? ¡Divino juego civil de la buena educación! ¡Deleite noble y señor el de vivir dentro de las reglas quebrantables sin quebrantarlas! ¡Suprema voluptuosidad para quienes son capaces de sentir la voluptuosidad de la ley!
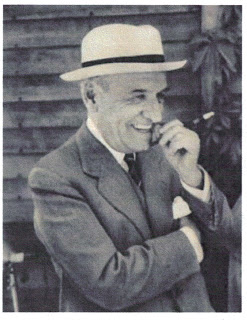
¡Divino juego civil de la buena educación!, dice Ortega, pero él va a repetir tres veces en su escrito el insulto energúmeno. Esta diatriba hay que enmarcarla en un año crucial en España. El país tenía cuatro grandes problemas que finalmente desgastarían la monarquía borbónica: los representantes políticos no tenían representatividad alguna, la situación de la clase trabajadora tocaba fondo, la pérdida de las colonias y del consiguiente peso del país en el mundo, y la burguesía barcelonesa que espoleaba un nacionalismo excitado y a destiempo -Semana Trágica de Barcelona-.
Y en ningún momento se les lee a estos dos prohombres de la cultura comentario alguno a las causas del por qué se pelean entre sí. Ortega es europeísta; Unamuno, quiere españolizar Europa. Los dos defienden la cultura, pero ambos parecen tener a la cultura en una entelequia. A ninguno se le ocurre pensar que a la población le traen sin cuidado esas peleas.
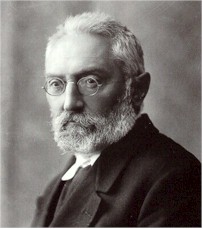
El comentario de Ortega en El Imparcial lleva por título Unamuno y Europa. Fábula, y en él teme lo que pueden significar estas sátiras y ataques en las que él también participa:
En los bailes de los pueblos castizos no suele faltar un mozo que cerca de la media noche se siente impulsado sin remedio a dar un trancazo sobre el candil que ilumina la danza: entonces comienzan los golpes a ciegas y una bárbara barahúnda (…).
Cuando comenzaban las escenas á que ha dado motivo esta guerra imperfecta de África [en el verano de este mismo año, el Ejército es derrotado en el Barranco del Lobo, cerca de Melilla], pedía yo desde estas columnas, ante todo, pudor nacional. Preveía la curiosidad justiciera de Europa asomándose tras los Pirineos y recorriendo con sus ojos severos la desnudez de nuestras carnes señaladas por todos los vicios. Desgraciadamente, he acertado. Y yo no sé quién pueda censurar honradamente á Europa si la oímos que dice: Hermanos de Aria, nuestra España sigue igual.

Unamuno, en la carta privada a Azorín, combate a Menéndez Pidal. No tarda Américo Castro, familiar y discípulo distinguido del hispanista, en replicarle en unas cuartillas que envía a Ortega, argumentando la ignorancia de Unamuno sobre treinta años de filología románica fuera de nuestra fronteras -Alemania, Italia, Rumanía, Suecia, Chile- sin obviar que a Pidal se le conocía más fuera que dentro de nuestros límites geográficos. Américo Castro no entiende por qué escribe el rector de Salamanca esos ataques que serían publicados en el ABC.
Conviene también tener en cuenta las edades de estos contemporáneos y jaquescos combatientes en estas victorias pírricas. Cuando salen a la luz estas soflamas, en el año 1909, Unamuno cuenta con 45 años; Ortega, 26; Américo Castro, 24; Menéndez Pidal, 40; y Azorín -que sin su indiscreción no hubiésemos conocido cómo se las gastaban Ortega y Unamuno-, 36 años. Tampoco se puede entender la admiración que anteriormente profesaba Ortega hacia el rector de Salamanca, llegando más tarde a ser ambos enemigos íntimos.
No obstante, y así acaba Ortega su comentario sobre el pensamiento de Unamuno, siempre seguirían respetándose. Este suceso periodístico y epistolar no estuvo anclado después en el silencio parco. Lejos de la necedad, puede decirse que se tuvieron enorme respeto:
Poco á poco va aumentando el número de los que quisiéramos que las querellas personalistas cedieran en España la liza á las discusiones más honestas y virtuosas sobre la verdad verdadera. En el naufragio de la vida nacional, naufragio en el agua turbia de las pasiones, clamamos serenamente un grito nuevo: ¡Salvémonos en las cosas! La moral, la ciencia, el arte, la religión, la política han dejado de ser para nosotros cuestiones personales; nuestro campo del honor es ahora el conocido campo de Montiel: de la lógica, de la responsabilidad intelectual. Pensando en esto, he preferido las observaciones técnicas de mi grande amigo Américo Castro á toda mi prosa indignada. Merced á ellas puedo afirmar que en esta ocasión D. Miguel de Unamuno, energúmeno español, ha faltado á la verdad. Y no es la primera vez que hemos pensado si el matiz rojo y encendido de las torres salmantinas les vendrá de que las piedras aquellas venerables se ruborizan oyendo lo que Unamuno dice cuando á la tarde pasea entre ellas.
Y sin embargo, un gran dolor nos sobrecoge ante los yerros de tan fuerte máquina espiritual, una melancolía honda…
«¡Dios, que buen vasalo! ¡Si oviesse buen señor!»
La edad u oposición generacional (como escribíamos en esta columna Generación del 14. Ciencia y modernidad), el anhelo por fijar posiciones intelectuales…, haber estudiado, vivido y conocido Europa, más allá de nuestras fronteras, pueden ser motivos de esa discrepancia agria. Sin embargo, valgan las líneas que tres años más tarde le escribe el bilbaíno al filósofo madrileño, siendo consciente de las diferencias que les podían separar e invitándole a que no fuesen determinantes:
Pasemos por alto nuestras pequeñas diferencias; usted y yo estamos sobre ellas. Yo procuraré contenerme en mis paradojas y en mis insidias, y usted pese el valor de las palabras, verbigracia, patraña, impertinente, etc., etc. Y basta de esto, pues que ambos coincidimos en lo fundamental y nos estimamos y queremos[1].








