Los incas esconden su espíritu en Ollanta
Texto: Antonio Costa
Fotos: Consuelo de Arco
Estábamos en el bar Trotamundos de Cuzo mirando la plaza principal y reflexionando sobre el fracaso (relativo) de nuestra expedición a Machu Pichu. Después de un viaje muy largo en tren y autobús a ella le entró el pánico y se negó a subir al recinto. Nos cabreamos y lo vimos por separado. Ella se fue con una pareja de irlandeses que conocimos en el tren. Vimos aquello de mala manera, con el estado de ánimo descentrado, y alterados por la obligación de asombrarse. Claro que a veces así es como mejor se perciben las cosas. (Es peor cruzar un paisaje discutiendo sobre el marxismo, como me ocurrió con un amigo en la sierra de Cazorla). Ahora escribíamos poemas a medias poniendo ella un verso y yo otro, tomábamos un café riquísimo y disfrutábamos de la plaza. De pronto se me ocurrió la idea. Tenemos que ir a Ollantaytambo, le dije. “Es una ciudad que conserva tal cual el trazado inca, donde viven todavía incas. Es un pueblo que está vivo, no una momia de museo, y allí se refugió finalmente el inca Manco Capac”. Ella asintió entusiasmada.
Llegamos al pueblo y discurrían entre las calles los antiguos canales incas. Las casas tenían todas cimientos incas de grandes piedras pulidas, como en la parte baja de Cuzco, y conservaban algunos portales. Se dividían en canchas o manzanas alrededor de un patio con una sola puerta. La época colonial se había puesto encima sin destruir la vida anterior, aquello parecía un palimpsesto, o una aparición de la memoria. Todo el pueblo estaba dedicado al agua, había fuentes y canales por todas partes. Y había gentes vestidas con los trajes tradicionales y con el mismo aspecto de hace cientos años, llevando en su piel siglos de reminiscencias y olvidos.
Subimos a la fortaleza en la parte alta, donde una vez los incas derrotaron completamente a los españoles. Abrieron los canales y encharcaron a los caballos. Para llevar las piedras gigantescas al otro lado del río sencillamente desviaron el curso del río. Entramos allí y parecía lleno de resonancias cósmicas y grandiosas. Y al mismo tiempo secretas. Era mucho más íntimo que Machu Pichu y mucho más misterioso. Y por supuesto muy poco turístico. Y ya se sabe que el turismo no deja ver nada, la gente solo ve el folleto que le han leído. Allí los ojos estaban vírgenes y tomaban como visiones las piedras grandiosas.
En lo alto vimos el Templo del Sol que quedó inacabado cuando llegaron los españoles. Estaba en el cerro de Viracocha, el dios que originó todo, al que acompaña el pájaro de las plumas de oro. Un enorme muro tenía figuras misteriosas como en una pintura abstracta moderna. Los salientes enormes creaban un reloj de sombras. Había un grabado que representaba a la tierra en el centro, luego lo conocido y luego de forma difusa lo desconocido. En otro sitio una fuente circular evocaba el culto del agua. Y luego había recintos estrechos protegidísimos por las piedras, en uno ella se puso a practicar yoga. Desde lo alto se veían las inmensidades de los Andes y se disfrutaban las alturas inatrapables. Escaleras y terrazas subían por las montañas. Al fondo del desfiladero discurría el río Urubamba. Por las quebradas quedaban bloques gigantescos, las “piedras cansadas” que se quedaron dormidas.
Al bajar a la ciudad todo era movimiento y vida auténtica. Había un montón de restaurantes, cantinas, alojamientos, tiendas de artesanía donde siempre han vivido gentes. En las calles las sillas eran de mimbre y las mesas estaban cubiertas por manteles artesanos al lado de piedras enormes. Al apoyarse en aquellos muros uno sentía que lo sostenía toda la montaña y los siglos.
Vagamos por allí, entramos en patios y comimos un cuy en un restaurante. Las calles conservaban su pavimento inca, el agua nos acompañaba por todas partes. Los hombres llevaban a las vacas , los niños de colores jugaban y saltaban. En la Plaza de Armas se vendían cestas y ponchos y sonaban flautas andinas. Comimos un churrasco en el restaurante La Nusca. Si hablabas con alguien te contestaba lentamente como si hablase a través de los siglos. Nos acercábamos a fuentes para escuchar susurros de otras épocas. Personas que seguían otros ritmos quedaron aplastados por el ritmo ansioso de Europa. Pero Europa no pudo evitar la fascinación de aquellos americanos conectados con la tierra y la piedra, cuyos dioses estaban más inmersos en el cosmos y seguían una sabiduría callada y persistente que no se parecía a los verbalismos europeos.
Y entonces dijimos: hemos encontrado de verdad a los incas. Aquí está su espíritu de verdad, el que todavía sigue latiendo en su intrahistoria. El que está en las manos y en el gorro rojo de esa niña sonriente (se llamaba Teodora) con la que ella se fotografió. El que se ha escondido en sus piedras gigantescas, de un pulimiento finísimo, que hablan de años enteros de paciencia y de conexión entre todos. Esas piedras gigantescas donde se ha quedado el silencio y la memoria.
Al salir nos fijamos en el puente inca y en las piedras que bloquean el río cuando hay crecidas. El Urubamba atraviesa el Valle Sagrado y lleva incontables sueños al Amazonas, y a veces se ha puesto furioso y ha arramplado con todo. Por sus riberas vagan los fantasmas según las leyendas locales. Íbamos por el corazón del Valle Sagrado, el valle del maíz y de los santuarios, que atrajo a varias civilizaciones.
Ollantaytambo significa “el lugar que da consuelo a los viajeros”. Y sí, aquello resultaba acogedor, lleno de vida, habitado por profundos latidos. Y nos ponía en conexión con el cosmos y no era obligado hacer fotos continuamente. Y no parecía que uno estuviese en un museo, donde te cobran una entrada salvaje como en Machu Pichu. Porque el mundo moderno lo rentabiliza todo.
Volvimos en autobús hacia Cuzco por el Valle Sagrado pasando por Urubamba, Maras, Anta, en lo alto de los Andes, adivinando a lo lejos Chinchero, “el lugar donde nace el arco iris”. Al llegar vimos a lo lejos la fortaleza ciclópea de Sacsayhuamán en las afueras de Cuzo, con forma de cabeza de puma, donde otro día evocamos los miles de cadáveres que recogieron los cóndores. Estábamos en alturas de vértigo pero ya nos habíamos acostumbrado. La gente cree que Machu Pichu está muy alta, pero está más baja que Cuzco. Son las distorsiones que provocan las palabras. Y si Machu Pichu ha tenido su “Canto general” de Neruda, tal vez Ollanta debería tener su poema más misterioso y constante, algún rechinar lírico de César Vallejo. Algo que hable de canales constantes, de sombras y de melancolías sin tiempo.
Y otro día evocábamos escenas, cruzábamos palabras y saboreábamos recuerdos en el bar Trotamundos de Cuzco. Y le dije: “En realidad hemos apreciado el secreto de los incas en Ollanta”. Podríamos decir que es más auténtico que Machu Pichu, que es algo más vivo. Y sobre todo que no está pisado por hordas de turistas y que no se esconde detrás de millones de frases. Porque los lugares dejan de verse cuando se habla demasiado de ellos. Tal vez lo mejor es ver las cosas al pasar, sin solemnidad obligada, mientras se habla con una niña inca y se le pregunta por la escuela, mientras se recibe el olor del conejo asado en la Plaza de Armas de Ollanta.

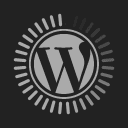














One Response to Los incas esconden su espíritu en Ollanta