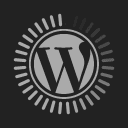En Moscú todos echan el aliento
Por Antonio Costa Gómez
Desde la ventana del hotel Belgrado veo los edificios grandilocuentes de los años cuarenta. El Moscova está helado, la nieve cubre toda la ciudad. Oigo grupos cantando canciones tradicionales rusas.
Dos borrachos se ayudan cerca de la Plaza Roja. Toneladas de vodka circulan por todas las calles de Moscú. Los rusos lo superaron todo: el frío, los tártaros, Iván el Terrible, las tropas de Napoleón, el terror, la mafia. Lo soportaron con pasión y con vodka.
Me empeño en buscar por las calles heladas la casa de Pushkin pero solo consigo que un ruso sonriente me indique el Museo Pushkin de Bellas Artes. Y al final renuncio. No puedo ver las habitaciones donde el gran poeta pensó en el byroniano Eugenio Onieguin y la misteriosa Tatiana. Y me quedo admirando el teatro Bolshoi.
Hay veinte grados bajo cero, hay blancura. Es hermoso y es terrible. San Basilio se levanta como una tarta cósmica. Miles de niños corren por el Kremlin llevando urnas de madera con chocolate. En el interior del Kremlin veo catedrales misteriosas. Los rusos inventaron la fantasía y la grandeza. Se mueven con orgullo y con dignidad, con sentido trágico y con supervivencia. Detrás de todos ellos está el doctor Zivago y está la Sonia de Dostoyevski. Rusia es grande porque su espíritu lo es. Es una cultura inmensa.
Hay un lirismo desesperado en el caminar sobre las calles congeladas. Todos echan el aliento como lo echaban en las grandes películas.
En la casa de Tolstoi la mesa está preparada, parece que pronto llegará el conde, parece que acaba de estar Rilke de visita con su siempre amada Lou. Tolstoi me mira con sus ojos abismales y una chica llamada Tatiana se enfervoriza al piano. Un oso con una bandeja recibe las tarjetas en la escalera. El samovar está preparado sobre la mesa camilla y las ventanas con baldaquino dan sobre el patio cubierto de nieve. ¿No sirve de nada que Tolstoi llamara al amor loco entre todos, que se fugara de su latifundio y lo pillaran como a un niño iluminado en la estación de tren más cercana?
El Metro es suntuoso y exagerado. Todo se exaspera en Moscú. Una prostituta georgiana quiere ligarme en el bar del hotel Belgrado. Se llama Soia y su sonrisa es como un abrigo. El camarero con respeto le sirve una botella de champán. El Abuelo Invierno y la Hija de la Nieve me reciben en la puerta del ascensor. En la televisión Sara Montiel haciendo de violetera habla conmigo en ruso. Los rusos tienen nostalgia de lo español como el abeto de Heine tenía nostalgia de la palmera italiana.
Paseo por la calle Arbat, la arteria del barrio bohemio y la movida. Hay artistas, matrioshkas irónicas, terrazas de cafés heroicas bajo cero, tabernas subterráneas, librerías, un ministerio en forma de libro abierto, cines, teatros, paseantes con gorro de piel que parecen salidos de una película de Mijalkov. Todo es tremendo en Moscú. En Arbat se comentaban los libros por primera vez , Ribakov escribió su significativa “Los hijos de Arbat”, la primera de una trilogía.
Entro en los grandes almacenes GUM, quizá los más grandes del mundo. Los rusos están fascinados, entran en todas las tiendas, se emborrachan de consumismo como niños alucinados. Es un laberinto neoclásico de galerías y de puentes con carteles de todas las marcas del mundo. La mayoría solo podrán mirar como en los cuentos de Andersen. Pero ellos llevan dentro sus iconos mágicos, sus templos arrebatados, sus anas kareninas, sus nastasias filipovnas, sus príncipes mischkin, sus visiones ante la taiga. Yo no quería entrar aquí pero los propios rusos me empujan adentro con su frenesí de mirar productos. Después me consuelo entrando en una taberna subterránea al final de un laberinto de escaleras en un callejón del barrio de Kitai Gorod y me tomo un vodka en un ambiente dostoyevskiano.
Toda Moscú está nevada. En las fachadas, en las calles, en las puertas, hay felicitaciones de Navidad. La Hija de la Nieve alumbrará a los humillados de Dostoyevski, a los decepcionados de Chejov. A las mujeres que son descendientes de aquella dama de ojos negros de “La dama del perrito”. Ellos resisten y siguen creando poesía.
Desde el autobús que me lleva al aeropuerto disparo fotos a las calles llenas de abetos, que saldrán difusas. No le hagamos fotos difusas a Moscú. En el avión suben los “nuevos rusos”, los rusos triunfadores, con sus sonrisas pringosas, con sus relojes ostentosos como en aquella película de Kaurismaki. La última noche en el restaurante del hotel Belgrado todos bebían vino georgiano y decían Da Bai. Mientras los abetos dormían en las calles. Siempre quedará mucho por lo que brindar con vinos del Cáucaso o de Rostov.
Siento no haber ido a la dacha de Pasternak en Peredelkino. Pero está a unos kilómetros y hay tanta nieve. Pero he visto la mirada honda del doctor Zivago en varios autobuses.